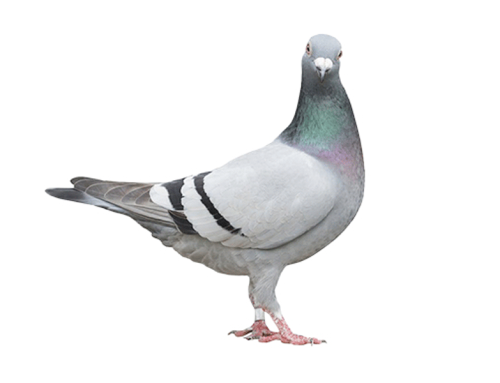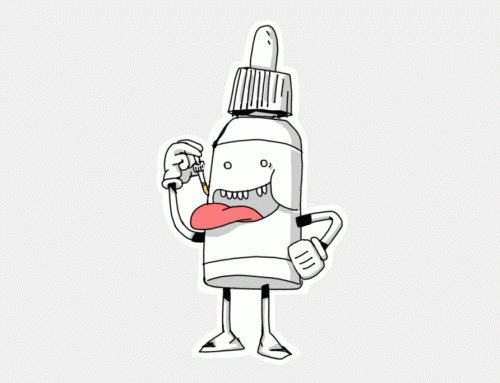Declaro que una hermosa noche de septiembre, ya no recuerdo a qué hora, me vino en gana dar un paseo, agarré el bolso que me hizo mi abuela, abandoné mi nuevo piso del Ensanche Derecho y salí a buen paso a la calle. Mientras llegaba a Paseo San Juan iba pensando en la prensa demagógica, en las llamadas familiares de advertencia sobre la inseguridad en Barcelona y hasta en el descuidado embajador de Afganistán. Recordé que las estadísticas decían que durante el mes de agosto había habido más apuñalamientos, homicidios y robos que nunca en la ciudad. ¡Malditas estadísticas! Me dije que se podrían confeccionar otro tipo de estadísticas, sobre la cantidad de besos intercambiados, la cantidad de horas bailadas o sobre el cada vez mayor número de personas que toma el fresco en bancos y plazas. Cuesta trabajo diseñar estadísticas buenas y, además, ya lo dijo Gramsci, ¿o fue Pavese? ¡Trabajar cansa!
Los peligros (o no) de pasear por Barcelona
True Crime: ¿inseguridad en Barcelona?
«Lo que estaba haciendo en ese momento, caminar como un local a medianoche, era parte de la marca Barcelona, incrementaba su plusvalía, hacía ver a los guiris que también vivía gente “real”en la ciudad.»
Caminé en dirección al mar, el mar, siempre el mar, pensando que la transformación del Paseo San Juan me tenía bastante sorprendido. Sobre todo, la del tramo que discurre entre la Diagonal y la Gran Vía. Tres manzanas y media que en pocos años se han visto invadidas por terrazas de bares con juegos de palabras supuestamente graciosos en inglés: Chickster, Timesburg, Dirty Duck, etc. Pasé por delante del número 55 y recordé que fui bastante feliz en ese quinto sin ascensor en el que viví hace casi dos décadas. Compartí edificio con el dueño del bar Snack 55, por aquel entonces el único bar con terraza en la manzana. Y sus mesas rojas de plástico, desbordadas de cerveza, fueron parte de mi paisaje emocional hasta que la llamada de América deshizo el hechizo.
A la altura de la calle Caspe me encontré con dos periodistas de La Vanguardia, uno pre jubilado, el otro en activo, ambos en estado de embriaguez bastante avanzada. Me saludaron con una efusividad propia de actores y me vi obligado a explicarles que nuestro encuentro casual se debía a que me había mudado al barrio. Me felicitaron como si me hubiera ganado un premio Butxaca cualquiera. Les pregunté por la insistencia de su periódico en pintar la ciudad como una jungla salvaje cuando parece bastante obvio que los apuñalamientos de este verano han sido ajustes de cuentas, casos concretos que sin una campaña mediática detrás no harían aumentar la “sensación de inseguridad» en Barcelona.
Mientras me alejaba de sus abrazos etílicos pensé que, más que un premio, nos deberían pagar un sueldo a los que vivimos en el Ensanche. Lo que estaba haciendo en ese momento, caminar como un local a medianoche, era parte de la marca Barcelona, incrementaba su plusvalía, hacía ver a los guiris que también vivía gente “real” en el parque temático Carcelona. Tomé el firme propósito de escribir una razonada carta al Icub proponiendo un sistema matemático que calcule los euros de los que cada ciudadano puede disponer para ser descontados del alquiler o la hipoteca. Caminar ha sido siempre una actitud política, un gesto radical en estos tiempos en los que tenemos prisa para todo. Mientras estamos sentados somos manipulados con facilidad por gobiernos y corporaciones. La Historia está llena de hombres y mujeres que rehusaron seguir sentados y de ahí cambiaron el curso de la historia.
Si bien es cierto que hubo un incremento de los robos con violencia e intimidación durante el primer semestre –acaso relacionados con la insuficiente dotación de policías–, debido a peleas políticas entre Ayuntamiento y Generalitat, adjetivar como peligrosa a Barcelona hizo reír a un numeroso grupo de estudiantes norteamericanos a los que impartí un taller de storytelling caminado por las calles del barrio Gótico durante los primeros días de octubre. Para este grupo de veinteañeros, Barcelona es una ciudad segura y tranquila, ideal para disfrutar de la mayoría de edad uno o dos años antes que en su país de origen.
«Marcel me contó que toca estar con los sentidos afilados, que la noche no es tan plácida en el Raval, pero que no cambiaría el barrio por ningún otro.»
El ojo del huracán
Decidí apurar el paso y llegar al Raval, epicentro de toda la maldad acaecida en la impoluta Barcelona. Mi primera parada fue en el Betty Ford’s, mi bar de cabecera estos años que viví en el Raval. Era y es el lugar ideal para tomarse una copa las noches de domingo, lunes o martes, las noches en que Barcelona trata de esconder su alma canalla. Pasan los años y un trago generoso de Jameson sigue costando los mismos cuatro euros, cuando a menos de cincuenta metros lo venden a seis o siete en bares donde no te atienden ni con la mitad de cariño. Su dueño, Dave, es un australiano easygoing. Es de esas personas que parecen estar siempre de buen humor. Y además transmite confianza. Lo que ves es lo que hay. Te mira a los ojos y le crees cuando te cuenta que a él le intentaron robar varias veces en el Raval, a pesar de su complexión atlética y su parecido con Viggo Mortensen. Pero no ahora, siempre de tanto en tanto, en alguna de las noches en que llegaba a casa trastabillado, después de lidiar con vecinos que drenan su impotencia lanzando lejía a sus clientes, después de torear a algún mosso d’esquadra que le pedía dinero ¡para su revista!, después de brindar con esas camareras tatuadas de las que me enamoraría si no estuviera ya enamorado.
A pesar de lo bien que me sentía en el Betty’s –cuyo nombre remite a la clínica de desintoxicación que fundó Betty Ford, la esposa del expresidente gringo Gerald Ford–, el deber me obligaba a buscar más testimonios y los encontré en el bar Makinavaja, en cuya barra solía beber con cierta frecuencia, rodeado de ilustraciones originales de Ibáñez o Nazario, más alguna que otra portada mítica de El Jueves. Eva trabaja de camarera en el Maki desde hace cuatro años y sí ha sentido el incremento de la inseguridad en Barcelona y peligrosidad en el barrio. Incluso llevando a su perra, le suele pedir a un amigo que la acompañe a casa. Es un trecho corto que a las cuatro de la mañana se hace largo, sobre todo si una se cruza con algunos jóvenes marroquíes amantes de lo ajeno. Eva me asegura que el barrio está peor hoy que hace un año.
Recordé entonces una conversación con Marcel Ventura, que se instaló en el Raval hace año y medio, un tipo bregado en las calles de Caracas o Bogotá no puede sentir miedo en el Raval. Marcel me contó que toca estar con los sentidos afilados, que la noche no es tan plácida en el Raval, pero que no cambiaría el barrio por ningún otro, que varias veces vio venir a grupos de jóvenes con malas intenciones, pero que toca no dar papaya, o sea no donar peixet.
«Es insultante obviar hasta qué punto la inseguridad está relacionada con la especulación inmobiliaria, el hambre de suelo, las redes mafiosas engrasadas, los monopolios económicos y, sobre todo, con la desigualdad.»
Pensé que debía completar con lecturas este arbitrario devaneo, así que me dirigí a la biblioteca Sofía Barat y saqué prestado un ejemplar de Los mares del sur, de Manuel Vázquez Montalbán, ambientado en la Barcelona de finales de los setenta, en lo que entonces era el barrio chino, y encontré algunos paralelismos curiosos. El primero, el policía que justifica su inoperancia: “Hicimos lo que pudimos. Dicen que en esta ciudad hay una rata por cada habitante. También hay un navajero por cada habitante. Tenemos clasificadas unas cuantas bandas, pero cada día salen nuevas”. Otro paralelismo, la clase reducida de criminología: “Un crimen a la navaja es más difícil de descubrir que un crimen de pistola. ¿Quién no tiene una navaja? Es una muerte fría. Ves los ojos de la muerte. Se te acercan, se paran y ya tienes la muerte dentro abriéndote en la carne un pasillo helado”. Y también, como analogía, el consejo para exploradores del abismo: “Guárdate de los navajeros, Carvalho. Están todos locos y son jóvenes… No tienen nada que conservar…”.
Volví al Raval otro día, en horario infantil, y conversé con mis bodegueros de confianza, situados en la esquina de Joaquín Costa y Pas de la Creu. Para ellos el barrio sigue igual que siempre, tal vez hoy en día hay alguna carrera de más, dicen. Echan la culpa a los okupas, o a esos narcopisos que desvían el foco de atención de los verdaderos usurpadores, esos fondos buitres que generan un tipo de violencia que no necesita navajas suizas porque el dinero no discrimina, apuñala con la misma precisión a familias, estudiantes o artistas. En su Lectura peligrosa de Barcelona Miqui Otero escribió que “es absurdo pensar que la delincuencia se soluciona solo por la vía policial. Es insultante obviar hasta qué punto está relacionada con la especulación inmobiliaria, el hambre de suelo, las redes mafiosas engrasadas, los monopolios económicos y, sobre todo, con la desigualdad”.
Cuando me entró hambre me dirigí a Cal Lluís, donde suelo comer con mi amigo, el poeta de la vida Esteban Feune de Colombi cada vez que visita Barcelona. El dueño siempre insiste en señalarle el hueco que dejó en el suelo la bomba de mano que en 1946 mató a su abuelo, el fundador del restaurante. Manuel Vázquez Montalbán tiene su propio menú, olleta de Alcoy (preparada con oreja y pies de cerdo, nabos, arroz, judías y el inevitable botifarró) y cabrito al horno. No es para menos pues el detective Carvalho se la pasa elogiando su cocina. Los camareros de Cal Lluís resoplan al preguntarles por la inseguridad en Barcelona. Están hartos de la manipulación mediática orquestada por gente que nunca pisa el barrio.
«Para nosotros la sensación de inseguridad no la provoca ningún mantero, tampoco ningún ciudadano nacido en otro país.»
¿Lavar ese Raval?
Algunos creen que hace falta lavar ese Raval y no se dan cuenta de que la frase es apenas un palíndromo –regalo de Esteban–, que la ciudad necesita lidiar con los conflictos, puesto que son parte consustancial de su naturaleza. Los conflictos no se eliminan, se negocian, y el espacio público se toma sin pedir permiso. Las Superilles del Ayuntamiento de Barcelona son quizá la mejor idea de un gobierno municipal que prometía mucho, pero se quedó enredado en el discurso, incapaz o impedido de poner en práctica políticas de sentido común. Quizá al equipo de Ada Colau le sobran propaganda institucional y guías de comunicación inclusiva, y le falta lenguaje.
Eso les pasa a muchos en Barcelona. Lo tienen todo para empezar a crear y descubren que carecen de lenguaje. Entonces trasladan la literatura a su vida o la pintura a su vestuario. Algunos se compran periódicos o editoriales o gestionan teatros privados con el dinero de todos. Desde esos púlpitos, claman contra la inseguridad y, desde sus pisos o edificios de propiedad, escriben testamentos de seguridades para sus hijos. La seguridad significa para ellos coger el metro o conducir un coche solos, dos veces al día, para ir y venir del trabajo, y así durante once meses para disfrutar de “un merecido descanso” en agosto.
Para la mayoría de ciudadanos, esa clase media cada día más menguante, seguridad no es ni de lejos una preocupación. Para nosotros la sensación de inseguridad en Barcelona no la provoca ningún mantero, tampoco ningún ciudadano nacido en otro país. Las angustias e inseguridades provienen de la no regulación del precio de los alquileres, de la precariedad de los contratos de trabajo o del mal reparto de los fondos públicos, casi siempre dirigidos antes a favorecer a empresarios afines al gobierno de turno que a mejorar la vida de esa ciudadanía que dicen representar.