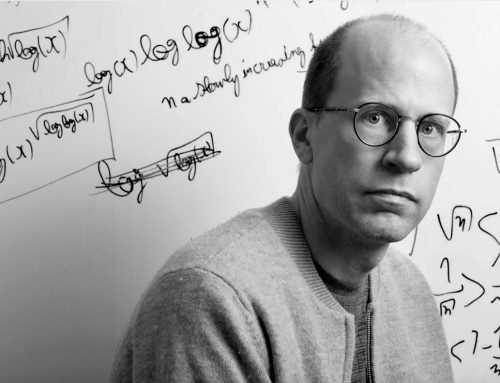Sostenía la novela entre sus manos. Con el libro abierto, fijó su mirada en un punto indeterminado más allá de la ventana (estilo directo).
¿Para qué sirve una novela? Para expresar la conciencia.
Gombrowicz afirma, en alguna parte de sus Diarios, que el trabajo de un escritor es afinar su conciencia, trabajar profundamente en sí mismo. Que ese es el valor de un escritor: el trabajo que hace en sí mismo. Lo contrario, diríamos, de mirar series en Netflix.
James Wood, en Los mecanismos de la ficción, relata una breve historia de la conciencia del escritor en tres pasos, según quién observa a los personajes. Al David bíblico, quien lo observa es Dios, y toda su vida interior queda ocluida a ojos del lector (nunca sabemos qué siente o qué piensa: ¿qué le pasa por la cabeza a Abraham cuando tiene que sacrificar a Issac?). A Macbeth lo observa el público, de modo que su vida privada es artificialmente publicitada (se representan soliloquios o conversaciones íntimas, no el pensamiento). Pero en el caso de Raskólnikov, el héroe de Crimen y castigo de Dostoyevski, quien observa su flujo de conciencia somos nosotros, los lectores. Con estos tres pasos llegamos a la conciencia individual contemporánea, según Wood. Añadiendo el monólogo de Molly Bloom al final del Ulises y el Museo de la novela de la eterna, de Macedonio Fernández, se puede decir que lo tenemos todo.
Si la única forma de cambiar el mundo, como tanto se repite, es cambiando antes la conciencia de las personas, seguramente no tenemos mejor herramienta que la lectura de novelas.
Sostenía la novela entre sus manos, como un pájaro abierto. Parece que refleje mi conciencia, pensó, casi como una corriente. Se preguntó qué sentido tendría (estilo indirecto).
Porque la cuestión de fondo de la novela, que sin duda tiene que ver con el lenguaje y la estructura, está también relacionada con la conciencia subjetiva y la función cívica o social (conformar nuestros deseos, darnos modelos o ejemplos de vida, como dice Javier Gomá). Entre los muchos mecanismos que hemos creado para expresar o imitar la vida de nuestra mente, la novela es uno de los artefactos más complejos e inasibles. No sabemos muy bien qué es, a diferencia de un poema, un relato o una obra de teatro, géneros mucho más definidos. Pero lo que sí podemos hacer es rastrear en la novela la evolución de la conciencia.
La novela le quemaba entre las manos, parecía querer volar. Sí, es como un impulso eléctrico dando latigazos a mi cerebro. ¿Qué carajo significaba eso? (estilo indirecto libre).
En este último ejemplo ya no sabemos quién está hablando: el narrador en tercera persona se confunde con los pensamientos del personaje, de modo que el lector entra en las arenas movedizas de su propia subjetividad. Si a esto le sumamos que la novela (y sus ficciones subsidiarias, como las películas) tienen la función de conformar aquellas posibilidades de lo que podemos ser y aumentar la empatía (meternos en la piel de otro), vemos que la discusión sobre el lenguaje —el estilo— es intrínseca al cambio de conciencia (el paso del individuo rural —Virgilio— al individuo urbano —Baudelaire—, por poner un ejemplo).
Por lo tanto, si la única forma de cambiar el mundo, como tanto se repite, es cambiando antes la conciencia de las personas, seguramente no tenemos mejor herramienta que la lectura de novelas, ese espacio íntimo —inalcanzable para las garras de Silicon Valley— en el que llegar a comprendernos a través de los demás, precisamente gracias a este sistema signos que llamamos lenguaje.
Le ardían las manos bajo las alas blancas de palabras: salieron volando por la ventana. Una pérdida de tiempo, bueno, según ellos. Obviamente, tenía que haber cerrado el pico. ¿Por qué darles la tabarra? Hoy Dickens sería guionista de Netflix.
James Wood, Los mecanismos de la ficción, traducción de Ana Herrera, Editorial Gredos, 2009.