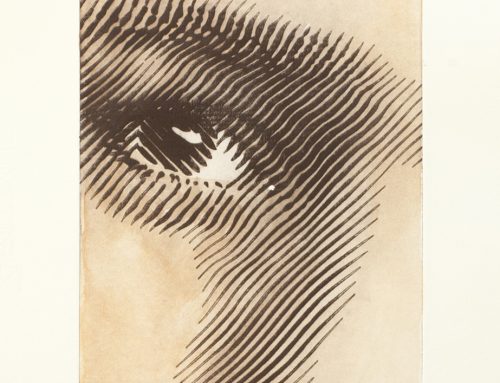Febrero de 2020, recién liquidada la segunda década del siglo XXI. Acaba el decenio que ha supuesto la consolidación del arte urbano como fenómeno global. Indudablemente, acaba mejor de lo que estaba hace diez años, pero queda mucho trabajo por hacer todavía.
En Barcelona, hace diez años teníamos una sola pared donde pintar legalmente, las brigadas antigrafiti trabajaban a destajo, y el único muro de grandes dimensiones pintado artísticamente era el trompe l’oeil de la plaça de la Hispanitat. Quizá espectacular para profanos, pero en mi opinión, un horror de proporciones olímpicas.
Las cosas han cambiado bastante para el arte urbano desde la implementación de la Ordenanza Cívica, allá por 2005.
Desde entonces, momento en el que prácticamente se eliminó el grafiti de las paredes de Barcelona, se ha habilitado una red de muros en los que pintar libremente. Si quieres pintar en el espacio público, puedes. En determinados espacios, y no en todos los barrios, pero puedes. Otro de los cambios más evidentes han sido las intervenciones murales de gran formato; esas paredes ciegas que se elevan como un lienzo gigante esperando a un (o una) artista que se atreva a colgarse de una grúa a 15 metros de altura.
Costó que el Ayuntamiento autorizara este tipo de intervenciones. Mientras en ciudades de todo el mundo era habitual pintar medianeras desde hace años, en casa parecía imposible. No fue hasta las primeras ediciones del festival Open Walls Conference en que pudimos disfrutar de los primeros murales de grandes dimensiones en Barcelona. Escif —quien por cierto está preparando la Falla Mayor de este año en Valencia— destacó en 2014 con su “Pilila” gigante en la entrada de Hangar, en un diálogo crítico con la Torre Agbar de Norman Foster. Ambos iconos, uno de la arquitectura y el otro del nuevo muralismo, siguen erectos todavía.
Todos estos murales, producidos con mínimos recursos y grandes esfuerzos de organizadores y artistas, están condenados a la desaparición.
De todas formas, los murales de grandes dimensiones se pueden contar con los dedos de una mano. Sixe tenía dos. El del Raval acaban de taparlo para hacer un bloque de pisos. El de Lepanto, de momento aguanta, pero tampoco durará mucho. El de Reskate en la fachada del ayuntamiento de la Vila de Gràcia, visto y no visto: se pintó para la celebración del 200 aniversario de las Fiestas de Gracia y se eliminó a los pocos meses, cuando restauraron la fachada que lo acogía. ¿No debería haberse hecho al revés? Los vecinos lo reclamaron. Ya fuera de Barcelona, Zosen y Mina Hamada, en l’Hospitalet; otro que preside un solar, pintado, además, encima de uralita. Aguantará hasta que se construya la escuela prometida. ¿Borondo en Poblenou? Ya han puesto los refuerzos en la pared y está a la espera de recibir el edificio que lo cubra. Al mural de Jorge Rodríguez-Gerada en rambla Guipúzcoa, lo añadimos a la lista de presidentes honoríficos de lugares en desuso: en este caso un aparcamiento de un bingo. Claudio Ethos, de momento aguanta en Can Baró. No hay muchos más que reseñar.
Todos estos murales, producidos con mínimos recursos y grandes esfuerzos de organizadores y artistas, están condenados a la desaparición. Absolutamente todos están pintados sobre paredes “no consolidadas”: aquellas que, en algún momento, recibirán la construcción de un edificio en el solar contiguo, tapando entonces el mural para siempre. ¿No iría siendo hora de que el arte urbano y el muralismo contemporáneo recibiera otro trato por parte de las administraciones?