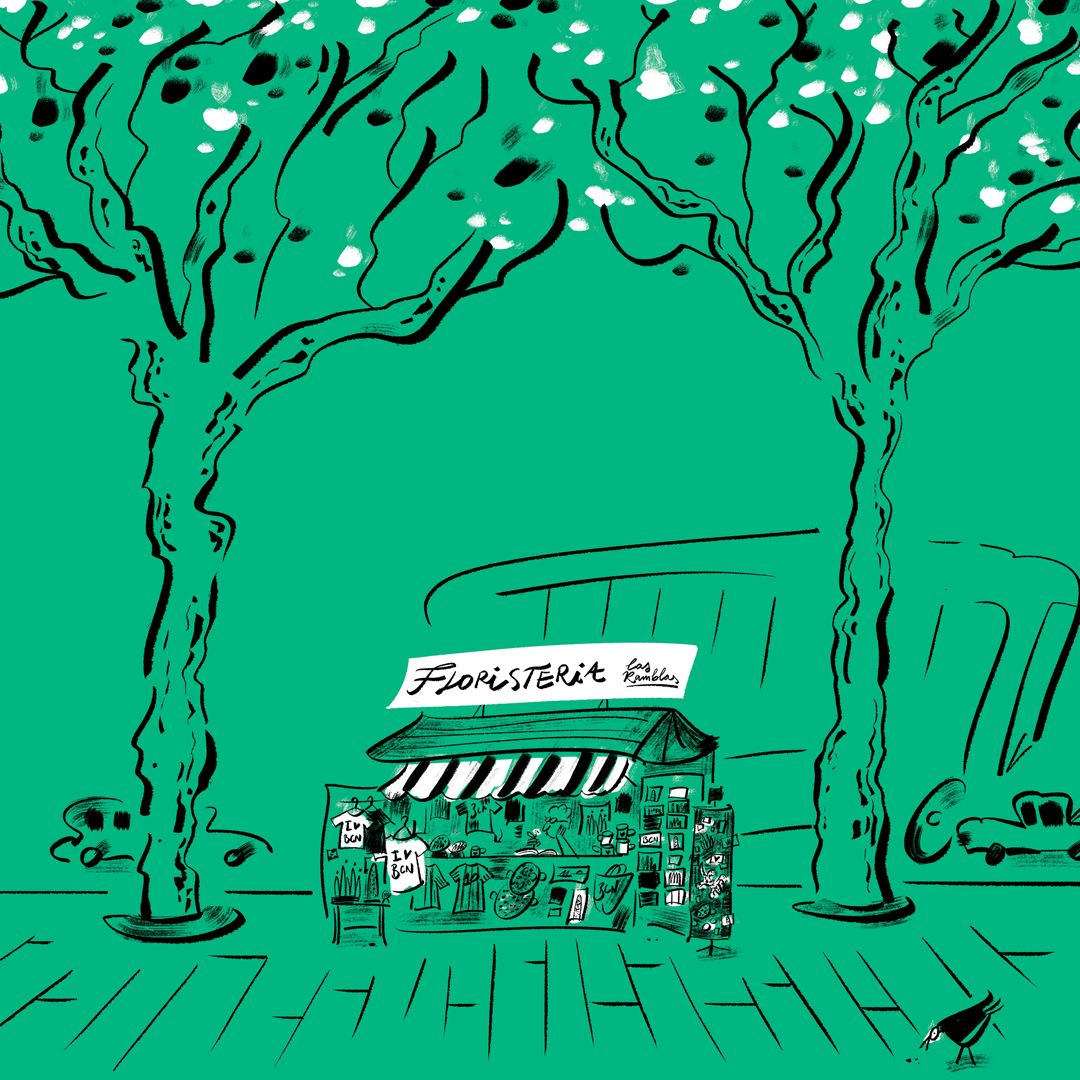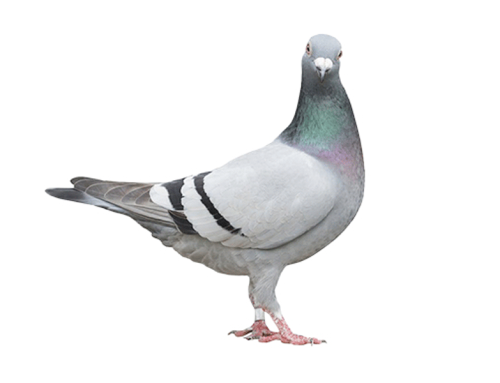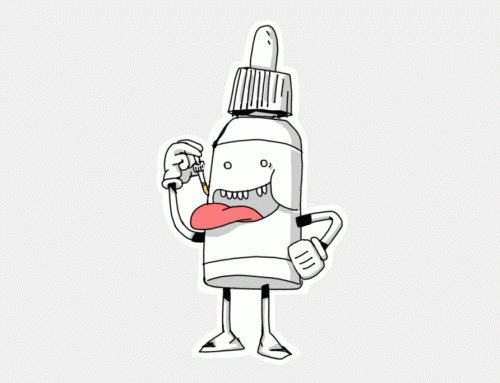Las personas conformamos nuestros caracteres a través de las vivencias. Cuando cortas con unentorno y migras, algo se transforma, más allá de las pinceladas paisajísticas del lienzo. Aquellos hábitos normalizados en el lugar de nacimiento se adaptan al cambio de lugar yencuentran nuevas normas, nuevas tendencias, nuevas dinámicas de sus habitantes que, de un modo imperceptible, pero inexorable, terminan combinando o suplantando a las que creías propias de tu “yo” más profundo. La separación entre un lugar y una persona va abriendo una brecha cada vez menos confluente, ensanchada en los casos en los que la migración se vuelve prolongada.
Barceloneses de entre 25 y 36 años que abandonaron la ciudad:
En mi caso, se me hizo evidente esa grieta cuando regresé a Barcelona, mi ciudad natal, tras cinco años en Göteborg. Volví sumida en la cultura escandinava, con un idioma más a mis espaldas, dos tallas menos rehundidas en mi cuerpo y la publicación de mi primera novela bajo el brazo. Era otra persona y tanto familiares como viejos amigos lo repetían a cada encuentro. Sin embargo, pronto me di cuenta de que no solo yo había sido afectada por el tiempo y la distancia.
Pese a que mi gente decía: “¡Aquí está todo igual!”, no era cierto. Mientras que, a unos, la edad les había marcado surcos en el rostro y, a otros, les había hecho abandonar los pantalones de pitillo, hablaban adornando su discurso habitual con anécdotas diferentes sobre que tal persona tenía hijos, tal otra una nueva pareja y el de más allá había perdido el empleo o la antigua ilusión por él. Ellos se creían inmóviles por la continuidad de sus vidas, pero yo los veía distintos por la discontinuidad.
Sin embargo, lo que más me sorprendió es que eso mismo le sucedía a la ciudad. Las calles deEl Clot, el barrio de mi infancia donde mi familia lleva afincada durante generaciones, seguíanen el mismo lugar; tendría que ser mucho más olvidadiza de lo que ya soy para no saberguiarme por ellas. El problema de mi desorientación era otro: las antiguas fábricas adoquinadas de la época de la industrialización seguían alzando sus chimeneas con aire remodelado de institución pública, pero los comercios y bares no siempre habían sobrevivido y se habían multiplicado las cafeterías y restaurantes con ese cálido e impostor porte nórdico de tonos suaves y madera clara. Encontrar ampliada la oferta de sus escaparates con repostería que podría haber consumido en Suecia me hacía sentir extraña. Lo que yo recordaba con unaidentidad había virado hacia otra bien distinta que me hacía menos perteneciente o menos adaptada al entorno.
Siendo consciente de que necesitaba ajustarme a la nueva personalidad de Barcelona, acudí a los trucos que me habían servido durante mi aclimatación en el extranjero: darme tiempo, anclar nuestros puntos en común y averiguar las desconocidas dinámicas de la ciudad. Mi lugar de partida fue el centro, ya que, para mí, siempre había sido el punto neurálgico de todas misactividades.
Comunicarlo a mis amigos fue un cachondeo: “¡Ah! ¿Pero vas a bajar al centro?”, objetabancon el morro torcido. Que emplearan la expresión “bajar” me trajo a mi abuela a la memoria; ella decía “bajar a Barcelona”, así trataba los barrios como algo ajeno al conjunto de la ciudad.Percibí que mis amigos lo usaban de un modo parecido. Su sorna paternalista, con caída de ojos incluida, ocultaba algo que ellos sabían y yo no tardaría en descubrir: al Barri Gòtic o a El Raval ya no va a pasarse el día, va a hacerse algo concreto y después uno se va lo más rápido posible. Porque, en la actualidad, lo que se ha vuelto ajeno a la ciudad es el propio centro.
Me bastó ir a ver una exposición al CCCB o acudir a algún pase a la Filmoteca para darme cuenta de ello. Sí, la oferta cultural sigue teniendo cita obligada en el casco antiguo de Barcelona. Sin embargo, al salir del oasis donde se realiza la actividad en cuestión, la abrasante bofetada del turismo te marea hasta noquearte. En realidad, que hordas de visitantes de todo el mundo atesten Las Ramblas o la Plaça Reial no sería tan problemático, si no fuera acompañado por esa actitud de amante simplón y hueco que coquetamente ha adquirido la zona, que se ha agraciado a sí misma solo en función de sus foráneos pretendientes. Pese a que mis bolsas de tela con eslóganes de negocios suecos me han servido para practicar el idioma, en una insípida ylimitada recomendación de ineludibles a consumir, esa identidad de paella recalentada tampoco era la mía. Ya no se trataba de que estuviera nadando entre dos aguas, directamente flotaba en aguas internacionales en lo que respecta al desarraigo.
La alternativa la venía vaticinando mi gente y yo no había sabido descifrarlo. Erróneamente había creído que ellos habían abandonado el centro porque la edad había envejecido su espíritu, pero su vigor seguía intacto y se desarrollaba en la pluralidad de los barrios. Ese cambio de perspectiva me llegó de un modo paulatino y con el cariz costumbrista que otorgan las rutinas. Con ellas nos sentimos incluidos en los lugares de residencia, tanto para los que hemos migrado como para los que no; una de las mías consiste dar paseos para abstraer la mente, tras horas de concentración en la corrección o redacción de un texto. Los alrededores de mi casa, que antes llamaban poco mi atención, tienen ahora el reclamo de esos cambios, que para mí han aparecidode la noche a la mañana. Nunca antes hubiera sostenido que encontraría agradable sentarme en un banco en Glòries a leer o escuchar música. Nunca digas nunca. En mi ausencia han florecido parques para pasear entre los carriles de la Meridiana, que llegan hasta un nudo vial en construcción permanente. La plaza, por fin, hace honor a su designación y está irreconocible con su cancha de básquet pública y sus recién plantados olivos.
Si a esa remodelación de áreas públicas le sumamos los anteriormente mencionados negocios y restaurantes, el resultado es invitar a la muchedumbre a atiborrar los exteriores. Debo reconocer que ese aspecto ni es nuevo ni ha cambiado; ese gentío siempre ha estado ahí, dispuesto a charlar, gesticular, interactuar deteniendo a unos y a otros para comentar cualquier nimiedad, solo que yo no lo recordaba. Y es que, si emigrar abre una brecha, también propicia el olvido de aspectos fútiles, demasiado familiares como para reparar en ellos y darles importancia hasta que los contrastas.
[separator type=»thin»]
Población española residente en el extranjero, según continente
[separator type=»thin»]
Durante mi readaptación a la ciudad, he coincidido con otras personas que se desplazaron a París, México D.F., Delhi o Londres. Pese a que entre los que hemos regresado a la ciudad condal coincidimos en reparar que la sanidad pública española no es tan mala como creíamos o en escandalizarnos con el incomprensible desajuste entre los sueldos y el alquiler, no lo hacemos determinando el carácter común de sus habitantes. Mientras los que emigraron fuera de Europa consideran fríos y reservados a sus vecinos catalanes, los que nos fuimos al norte combatimos un agasaje continuo a nuestra individualidad. Lo único cierto, en toda esa subjetiva opinión sobre el carácter autóctono, es que depende de la sociedad con la que se la compare. Pero, en mi caso, en oposición a las silenciosas avenidas desértico-glaciares del norte, os aseguro que encuentro que hay gente en las calles. De verdad, mucha, mucha gente.
Quizá por ello, a mis paseos les urge tropezar con zonas verdes a los que la región de VästraGotaland me tenía acostumbrada; allí, donde los jardines en medio de la ciudad pueden llegar a designarse skog (bosque) por la frondosidad y la altura de los árboles. Aquí, intentar evitar los suelos de cemento, a los que los barceloneses llamamos parques, es una tarea frustrante y en la que terminas por resignarte. Metódicamente he ido buscando cualquier mancha verde en GoogleMaps para cerciorarme, fuera de la pantalla de mi dispositivo, de si podía llegar a paliar mi necesidad de naturaleza. Ha sido así en casos aislados. Uno de ellos lo encontré en el barrio contiguo al mío, en el Guinardó, con su parc del Nen de l’Aro que continua con La Font del Cuento hasta la plaça de la Mitja Lluna. Nunca estimaré las arboledas de Barcelona lo suficientemente salvajes, pero me compensan con una luz cálida que se filtra entre las ramas y el follaje, que no se oculta a perpetuidad en invierno.
La no tan tangible ni arquitectónica comunidad virtual no solo ha facilitado mi encuentro con los parques, también ha sido fuente de apoyo para dar con las nuevas actividades que se desarrollan en los barrios: recitales poéticos feministas en Poble-sec, pinchadas de electrónica experimental en Sants o los debates sobre revisión de privilegios raciales en Horta. En los eventos he notado un cambio sustancial de temperamento barcelonés: hay una urgencia por la acción. Cinco años atrás, antes de irme a Suecia, las charlas discurrían en un ambiente relajado y festivo sobre inquietudes creativas e intelectuales tiznadas de una desidia y resignación que, a menudo, hacían zozobrar cualquier intentona. Ahora, la fiesta continua, pero no del mismo modo; se ha perdido el conformismo y se ha establecido, en su lugar, la necesidad de afianzar resultados palpables.
Así, mientras yo estaba alejada en la blancura estática e impenetrable de la nieve, los que os quedasteis residiendo aquí habéis propiciado pequeñas y periódicas culminaciones de otra Barcelona, una vocacional, construida través de afinidades. Y no me estoy refiriendo exclusivamente a esa relajada parrilla de ocio, de haber abandonado, con algunos años de retraso, el Indie por el Trap y las deportivas de tela por las de plataforma, también a importantes movimientos sociales, como el auge del Feminismo, o políticos, como la polarización durante el proceso de la Independencia. No todo sigue marchando igual, como afirmaba mi gente. De acción en acción, se ha estandarizado una nueva normalidad, tan obvia y familiar que hasta sus diferencias respecto a las que yo conocía resultan imperceptibles a ojos de la ciudadanía. Esas diferencias han quedado camufladas por la continuidad que yo me he saltado. Como decía al principio, las personas nos formamos a través de las experiencias y la grieta se hiende cuando contrastas que no has estado mientras Barcelona ha adherido sus propios rasguños y méritos.
Al final, la grieta que separa a una migrante como yo —o tantos otros en este prolongado periodo de crisis económica— es solamente una imagen congelada que Barcelona ha hecho de ti antes de partir y tú de la ciudad al despedirte. En ambos casos, hemos pretendido un imposible: detener el tiempo en un momento concreto, que solo ha hecho que seguir su curso. Dejando a un lado la ingenuidad, esta experiencia me conciencia de lo mucho que afecta un espacio sobre los individuos y puedo vislumbrar que ese carácter descentralizado y proactivo va a formar parte de mi manera de ser con el paso de los meses y convivencia conjunta.