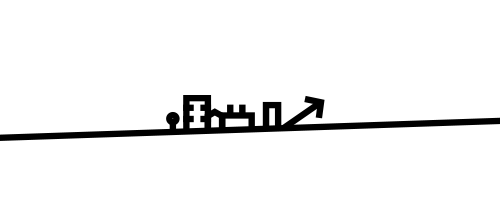En Barcelona, se dice, hay mucha cultura de bares y terrazeo. El terrazeo en la cultura popular es punto de encuentro e interacción entre gentes. Amigos, primeras citas, jóvenes que hacen campana, viejos que tragan su último licor café, y el borracho que siempre esperas que se haya convertido por fin en parte misma de la barra en la que reposa. Esta cultura enlaza con la tradición de nuestra propia historia; el Mediterráneo como cuna del intercambio, del comercio y del mestizaje, han dejado un poso en algo tan nuestro como el vermut del domingo, la cerveza después del curro o la oferta de café y medio bocadillo para desayunar.
El bar es el agente de socialización primario de nuestra sociedad, y como la hora del patio de nuestra infancia, nos transporta a un estadio ruidoso de proximidad azarosa con el prójimo. Eso viene a colación al comentario reciente de un compañero no-Upper, uno de esos ciudadanos que pasa las tardes en una de esas terrazas cualesquiera bebiendo Coca-Colas (anomalía del sistema, este amigo en concreto no es bebedor como mandan los cánones). Mi amigo, me preguntaba —entre la curiosidad e ingenuidad propia que despierta el mundo Upper Diagonal para el vulgo—, que cómo era posible que hubiera tan pocos bares en el Upper Diagonal. Según me decía, era una conclusión a la que había llegado durante sus recorridos de deportista frustrado por la carretera de las Aigües; concretamente, era capaz de detallarme que la ruta entre avenida Tibidabo hasta la punta oeste de Pedralbes, pasando por el paseo de Bonanova, los bares brillaban por su ausencia, exceptuando algunos cuya entrada parecían más bien residencias privadas. Observación acertada, joven plebeyo.
Si bien los bares siempre serán bares, la función que juegan en el Upper son diametralmente opuesta a la que estamos (estáis) acostumbrados y acostumbradas. En la cultura popular, en el bar se produce esta especie de exogamia intergeneracional y movilidad interclase, pero en el Upper tienen otra función. Los bares se asemejan a otra de las figuras paradigmáticas de la zona alta: los clubes. Hay pocos bares en el Upper, como observaba correctamente mi querido amigo mortal. Esto es así porque el principio motor que los rige no es la inclusión, sino la exclusión; no es la exogamia, sino la endogamia; no es, a fin de cuentas, el compartir, sino el proteger.
Si hay pocos bares es porque disponen de una clientela local fija. Y aquí entra una de esas experiencias subjetivas que cualquier no-Upper ha experimentado alguna vez en su vida al meterse en un sitio que no le pertenece: las miradas de desaprobación calientan el ambiente a ritmo de “oseas”; el cúmulo de perfumes que se conjuran para empujarte fuera de los límites de lo exclusivo y, por último, el fenómeno del Negro de la Casa: camareros no-Upper que han asimilado la autoridad del contexto en un corporativismo que les da una insuflada sensación de poder. Ellos se conocen, y tú siempre serás un extranjero. Incluso en la versión contemporánea del patio griego. No, los bares no son para todos. No en el Upper.