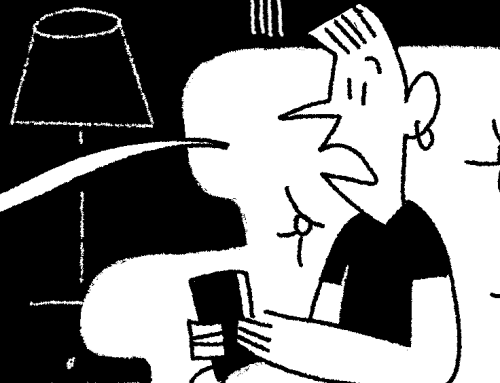Charnego es una palabra apenas presente en la realidad barcelonesa. Hay muchas razones para esa ausencia. Hay una consideración básica al respecto, dado el carácter peyorativo de la palabra. También está el tabú, está su auténtica capacidad de retratar al que la usa. Pero hay una razón que brilla por encima de las demás y explica fácilmente su desaparición. Charnego no se utiliza porque ha perdido su lugar.
Hoy en Barcelona son muy raras las personas que cuentan cuatro catalanes entre sus abuelos. Yo mismo sólo cuento uno. Ese “catalán puro” que se invoca a veces ya no existe. No existió nunca. A las cosas puras se las invoca siempre
mirando al pasado. Pero si alguna vez existió, se disolvió rápidamente cuando catalanes nuevos y viejos se miraron a los ojos, se casaron y empezaron a procrear.
Habrán observado que me refiero siempre a Barcelona. No le busquen segundas. Lo hago para cubrirme las espaldas y no hablar de lo que desconozco. Como para tantos barceloneses, para mí la Cataluña extrametropolitana es una desconocida.
La que conozco, en cualquier caso, se sorprende de oír con tanta frecuencia esa palabra en boca de los políticos españoles, que la utilizan con una falta de complejos inquietante. Desde el señor Sevilla, exministro de Administraciones Públicas con el gobierno del PSOE, refiriéndose a la candidatura de José Montilla con un condescendiente: “Cataluña no está preparada para un presidente charnego”, (pues sí lo estaba señor mío, y con total naturalidad), a las numerosas ocasiones en que esos señores, desde la altura de miras que otorga moverse por los círculos del poder –y no ser un provinciano– les perdonan la vida a los “charnegos” por votar a partidos periféricos. Alguien debería contarles a esos señores lo ofensivo que resulta. A mí me ofende.
Recientemente, en ocasión de esta ola independentista que ha sacudido Cataluña, “charnego” ha conocido una nueva popularidad. En los medios, en los foros, en las redes sociales, las referencias a los charnegos son numerosas y, a menudo, indignadas: el clamor unionista que el españolismo esperaba de esos catalanes nuevos (que ya llevan tiempo peinando canas) y su prole no se vislumbraba por ninguna parte y de muchos lados surgen acusaciones de traición. Las recientes elecciones han modulado tímidamente esa lectura, pero ante el asombro de algunos, Cataluña se ha revelado como una comunidad plural aunque homogénea, muy alejada de esa sociedad frentista, a la vasca, que la España oficial a veces parece desear.
Más interesante que eso –nosotros ya lo sabíamos– es la idea de traición. Creo que España ha tenido siempre un concepto muy patrimonial de las personas. Con esto, aunque lo ilustre a la perfección, no me refiero a las declaraciones de ese político extremeño, señor Fernández Vara, que llegó al ridículo cuando exigió la devolución de los emigrantes “sustraídos” a su comunidad y asentados en Cataluña, así como de sus descendientes, hasta la decimotercera generación. Sean jornaleros, soldados o votantes fieles, los hombres y mujeres de a pie hemos servido principalmente para que los propietarios de este país diriman sus repartos de poder.
Cada vez parece más claro que cuando el discurso español dice que Cataluña es España, lo que en realidad quiere decir es que Cataluña es de España, y, por esta misma lógica, esa antigua inmigración – que debía ser su pica en Flandes– una banda de traidores. Pienso que esta concepción muestra lo sencillo que sería resolver el conflicto de fondo entre Cataluña y España, entre centro y periferia, entre estado y ciudadano, y, desgraciadamente, también lo improbable que es que esto suceda. Tengo pocas esperanzas. Así que les pido, señores, que cuando sientan tentaciones de venir a salvarnos de nosotros mismos, al menos tengan la decencia de no llamarnos charnegos.