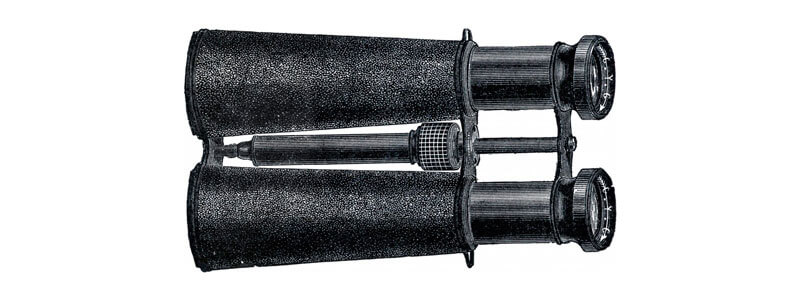Me fascinan las historias reales de personas que viven cautivas en sus casas, ya sea por decisión propia o porque un psicópata las tiene secuestradas. Hace meses, y quien dice meses dice añicos ya, documenté en esta petarda columna la historia de los hermanos Collyer, Homer y Langley, dos aristócratas que terminaron sus días encerrados en su gran mansión de Harlem, rodeados de toda clase de basura y trampas caseras. Por supuesto, soy muy pero que muy fan de los documentales Grey Gardens y The Wolfpack, y muy adicta a historias macabras como la de Josef Fritzl, el grandísimo hijo de puta que tuvo a su propia hija secuestrada durante 24 años en el sótano de su casa, dejándola preñada de 7 hijos. Morbosilla que es una, lo que pasa de puertas pa’ dentro siempre me ha intrigado más que a una mosca un buen zurullo.
Las historias patrias al respecto siempre se reducen a breves notas en la prensa cuando rescatan el cadáver de algún abuelete que sufría Diógenes y se centran mucho en la basura material y no tanto en la emocional, que es con lo que servidora se relame el hocico. Por eso mismo, cuando descubrí a Asunción y su hija Laura, sentí que debía conseguir penetrar en su universo de 60 m2 sin perder un segundo. Las conocí a través de Chatroulette, (no me juzguéis, me aburro mucho) y no podía creer que el destino virtual me hubiera conectado con los caretos de dos barcelonesas cándidas, divertidas y con tanto tiempo libre como yo.
Asunción D., de 52 años, y su única hija Laura, de 25, viven en un piso cerca del metro de Collblanc y no trabajan, aunque buena falta les haría. Afortunadamente para ellas, el marido de Asunción, Tomás, tiene contrato fijo desde hace un porrón de años en una empresa de seguridad. Poco tiempo pasa en casa el hombre, dada la cantidad de horas extras que tiene que echar para mantener a su perezosa familia. Asunción trabajó por última vez en 2010. Desde entonces no la han llamado ni para una triste entrevista de trabajo, aunque por la manera en que torea mi interrogatorio deduzco que tampoco se ha entregado mucho a la labor de buscar empleo. “No sé muy bien qué haría, siempre me he dedicado a limpiar, pero tengo las rodillas fatal, ya no estoy para fregar escaleras.” Laura jamás ha trabajado, a pesar de los variopintos títulos que acumula. “Estudié peluquería y estética en un centro, lo demás online: fotografía digital, interiorismo, auxiliar administrativo y ahora estoy haciendo un curso de aromaterapia que me encanta.” Su entusiasmo es enternecedor; Asunción mira a su hija con una mezcla de orgullo y resignación. “Siempre ha sacado buenas notas en todo, pero para cada trabajo le piden experiencia… ¡Qué experiencia va a tener con 25 años!”
Estas dos mujeres se han hecho un mundo a su medida y tienen excusa para cualquier propuesta que pudiera terminar con su situación. A mí me parece que están bastante cómodas. Les pregunto si les da miedo salir a la calle. “Para nada”, me responden al unísono, poniendo cara de cómo te atreves a preguntar semejante gilipollez. “No salimos mucho porque en esta ciudad salir es gastar. Pones un pie en la calle y se te van 20 euros. No está el horno para bollos.”
La relación entre ellas es de una codependencia que raya el absurdo. Laura no tiene más amigas que su madre y su prima hermana. “La gente es muy falsa, y mi hija es muy inocente para su edad”, se lamenta Asunción. No puedo negar que esta clara dinámica entre madre castradora e hija infantilizada me subyuga.
Su cotidianidad consiste en llevar a cabo cualquier cosa que se les pase por la cabeza, desde disfrazarse hasta hacer cupcakes, imitar los concursos de la tele, pruebas de peinados, uñas de fantasía, karaoke, chatear con desconocidos o criticar a los tertulianos del Sálvame Deluxe. Estoy segura de que si fueran americanas tendrían su propio reality show. Yo las envidio muchísimo y a la vez me dan dentera. Pero quién soy yo para juzgarlas. Larga vida a sus dinámicas enrarecidas y a Tomás, ese santo varón.