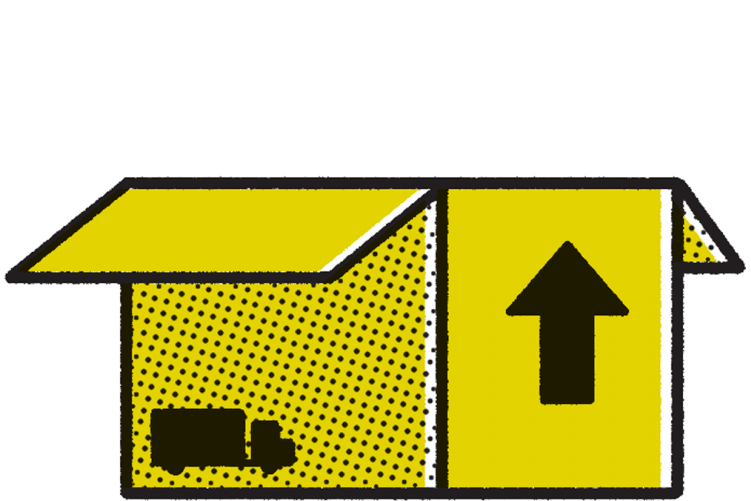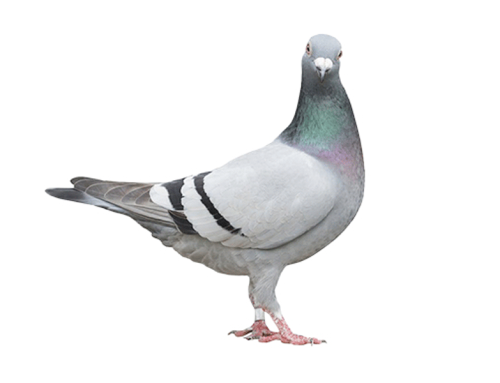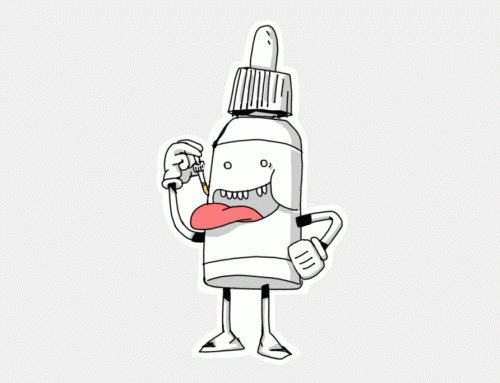El llamado “problema de la vivienda” no es una cuestión novedosa, ni mucho menos exclusiva de la ciudad de Barcelona. Es más antiguo que Jesús de Nazaret. Del latín hemos heredado una expresión que se repite de vez en cuando en nuestros hogares cuando algún padre enfurruñado le espeta a su hijo/a ya mayor: “Si no te gusta, coge la puerta y vete”.

Y es que, en la antigua Roma, los propietarios de residencias podían ejecutar un desalojo sin previo aviso: quien allí habitara no tenía más remedio que hacer el petate, recoger sus pertenencias entre las cuales estaba la puerta de entrada, y salir a buscarse la vida. No era inusual, por aquel entonces, ver a un padre de familia que cargaba con la puerta de la que fue su casa, con la esperanza de que en un futuro volviera a abrirle las puertas de su hogar. «Porque –como diría Gaston Bachelard– la casa es nuestro rincón en el mundo. Es nuestro primer universo».

Quizá esto es lo que está a punto de transformarse. Estamos a las puertas de un cambio de paradigma respecto al problema de la vivienda, o, aún más, respecto al concepto de vivienda mismo. Digamos que, sin haber solucionado el “viejo” problema de la escasez, la vulnerabilidad y la dificultad de acceso a una vivienda digna, uno nuevo amenaza con cambiar irremediablemente nuestro modo de habitar, eliminando aquellas características que hacían de nuestro hogar el rincón más privilegiado de nuestra intimidad. Consecuentemente, el capital aprovecha las oportunidades de negocio. Porque el capital no entiende de moralidad, solamente de leyes (y a veces, cuando tienen mucho poder, ni eso). Hablamos del coliving, una tendencia inmobiliaria que puede convertir el hecho de habitar en una herramienta puramente especulativa. Pero vayamos pasito a pasito, porque antes de poder habitar un hogar se debe poder hacerlo. Y eso, claro, se paga muy caro.

Han pasado poco más de dos milenios y no se puede afirmar con rotundidad que la situación haya mejorado en exceso. No, al menos, para las 2.381 familias que fueron desahuciadas a lo largo de 2018 en la ciudad de Barcelona, según datos del Consejo General del Poder Judicial, aunque como bien apunta la PAH: “Esta cifra no refleja la realidad de la ciudad donde centenares de familias abandonan su hogar de forma invisible porque no pueden pagar el alquiler a causa de las subidas abusivas, y a los otros centenares de familias desahuciadas de sus casas por ocupación y que los datos no reflejan”.

Se debe garantizar la vivienda, y esto implica, para la gran parte de la población, tener capacidad de afrontar el alquiler.
Barcelona tiene el bochornoso mérito de ser la ciudad de España con mayor número de desahucios por año, ante la impotencia de una alcaldesa que creció políticamente en esa misma lucha. Si algo ha quedado demostrado en estos primeros cuatro años de Ayuntamiento del cambio es la falta de competencias municipales para frenar esta pandemia urbana. El Código Civil, en su artículo 1569, regula y valida la práctica del desahucio en nuestro país. Solo sería posible modificarlo o eliminarlo a nivel estatal con una reforma del Código Civil, porque a nivel autonómico tampoco se disponen de las competencias suficientes. El proyecto de ley en Cataluña (similar a los proyectos de ley de Andalucía, Navarra, Canarias y País Vasco) que pretendía garantizar el cumplimiento de la función social de la vivienda fue suspendido en su mayor parte por el Tribunal Constitucional en la sentencia 13/2019, de 31 de enero de 2019. La respuesta, pues, debe salir del Congreso, que bien podría tomar nota de los diez puntos elaborados por el Sindicat de Llogueteres, dentro de los cuales hay propuestas como la de supeditar los incrementos de las rentas de alquiler al IPC, la derogación del procedimiento de desahucio exprés establecido en la última modificación de la LEC o la necesidad de movilizar los pisos vacíos en manos de las entidades bancarias. Todo esto se podría hacer, pero no se hace, y la única explicación es la falta de voluntad política. Esta voluntad tiene que ver con la capacidad de hacer frente a los intereses económicos, que lucharán con uñas y dientes para defender su coto privado. Pero, cuando la connivencia de los intereses económicos se alinea con políticos, la voluntad desaparece de la ecuación. Se debe garantizar la vivienda, y esto implica, para la gran parte de la población, tener capacidad de afrontar el alquiler. Pero ¿qué pasa con el alquiler?

No hace falta ser economista, matemático ni tener la ESO para darse cuenta de un desajuste que te quita hasta el oxígeno: el coste para una persona que quiera independizarse sola, con un salario medio, sería de dos tercios su salario.
En cuestión de cinco años, que van de 2013 a 2018, el precio medio de los alquileres pasó de 681,51 € a 954,29 en Barcelona. Es decir, un aumento del 39%. A priori no habría ningún problema si los sueldos hubieran crecido proporcionalmente al aumento del alquiler, pero obviamente (y digo obviamente porque dudo que a ningún lector le sorprenda) no ha sido así. Si nos centramos exclusivamente en la ciudad de Barcelona, disponemos de los siguientes datos:
El salario medio neto en el año 2016 fue de 15.684,7 €, lo que equivale, en mensualidades, a 1.300 € al mes. Para el año 2017, el salario medio neto fue de 15.669,4 €, lo que supone un descenso del 0,01%. Y ojo, que estos datos solo revelan el salario medio. Piénsese por un instante en toda esa gran cantidad de gente, la mayoría de ellos jóvenes, que están por debajo. No hace falta ser economista, matemático ni tener la ESO para darse cuenta de un desajuste que te quita hasta el oxígeno: el coste para una persona que quiera independizarse sola, con un salario medio, sería de dos tercios su salario. Pero si eres residente de la ciudad, ya sabrás que eso de tener un piso para ti es poco menos que una utopía. También sabes que, si no vives con pareja te tocará compartir piso, por ello es mejor que te lleves bien con ellxs o de lo contrario te verás obligado a recluirte en tu habitación a la fuerza. Y es precisamente aquí, entre la incapacidad de afrontar el alquiler y la necesidad humana de disponer de un espacio exclusivo de intimidad, donde el concepto de coliving –promocionado por las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) y fondos de inversión– entra en juego. Pero vaya por delante un aspecto: el hecho de que existan empresas que busquen maximizar beneficios, aun a costa de su propia alma, es lo que define el interés privado. En este sentido, el coliving no es el problema, sino su consecuencia. Lo que se debe hacer es establecer un marco legal que sancione, y/o incapacite dichas conductas.

Vivimos en tiempos en los que trabajar por cuenta ajena sin cobertura social se llama ser empresario de uno mismo; tiempos en los que el sitio donde trabajadores (por lo general precarios) comparten cubículo sin paredes, impresora y cápsulas de café se llama coworking. El inglés lo hace todo un poco más cool, otra consecuencia más del capitalismo global, como los nuggets, el cambio climático o la felicidad. Pero lo que se esconde detrás de lo cool, en el caso de la vivienda, es un embudo con el que nos tragamos (unas veces con desgana, otras a placer) la estrategia del sector inmobiliario para hacer de un bien básico ancestral una herramienta especulativa. Decía Heidegger que el hecho de habitar es una característica propia de ser, en tanto que estamos en el mundo. Quizá si viviera en la Barcelona actual no diría lo mismo.
Pero ¿qué es un coliving?



El coliving es una más de las brillantes ideas que nacieron en Silicon Valley; como tal, anduvo sus primeros pasos en la Costa Oeste americana; después cruzó el océano para expandirse por Londres y, posteriormente, a Berlín, paradigma europeo de lo cool. Ante el creciente problema de la vivienda (escasez y encarecimiento de precios y estancamiento de salarios), los entrepreneurs yanquis detectaron, con perspicacia, que se debía sumar otro factor: vivimos en sociedades cada vez más individualizadas donde las relaciones sociales ya no se tejen con el tacto sino con el algoritmo. La idea de la “co-munidad” se presenta como el retorno a un pasado idílico en donde sentados alrededor del fuego, bebíamos y reíamos, y el futuro nos parecía algo ligero. Resulta paradójico que el concepto de compartir espacio vital con otros seres hunda sus raíces en el primer socialismo de finales del siglo xviii con las propuestas de los utópicos Charles Fourier, Etiénne Cabet o Robert Owen, y más tarde, en los movimientos anti-capitalistas de okupación y autogestión de viviendas. Pero la capacidad suprema del capital es la de convertir el potencial emancipador de propuestas alternativas en bienes de mercado. Así que, con estos dos ingredientes principales, nace el coliving para dar lugar a lo siguiente: una habitación que puede ir de los tres a los doce metros cuadrados como vivienda principal, y un conjunto de zonas compartidas entre las que se cuenta la cocina u otras partes de lo que entendíamos como casa, a veces baño incluido. Sí, un coliving es una residencia de estudiantes. Pero sin estudiantes. En las residencias estás de paso, y sabes que, cuando se acabe, volverás a casa, porque a la residencia no le llamas hogar. También sabes que estudiar te servirá en un futuro para tener tu propia casa (bueno, eso quizá ya no). Pero el coliving viene para quedarse. Es una casa sin casa; un espacio neutro donde caer muerto. Se dice, por supuesto, que ofrece una respuesta a las deficiencias del mercado y que servirá para afrontar los problemas de alquiler ofreciendo precios más dignos. Pero los fondos de inversión no piensan en estos términos, y son precisamente ellos, y no entidades para vivienda digna, los que están apostando por este nuevo concepto de vida. Así, el fondo de inversión luxemburgués Corestate Capital, ha dispuesto una primera partida de 200 millones destinados a la construcción de colivings para Madrid y Barcelona. Otro fondo, el Medici Living Group, bajo la marca Quarters, prepara su expansión en España y Portugal, donde planea colocar 1.200 camas entre ambos países.
En el barrio de Poble-sec, en el passeig de l’Exposició, podemos encontrarnos con Landing Pad, el primer coliving de la ciudad. Tal y como reza su página web, íntegramente en inglés, se define la “comunidad” del coliving, como un lugar para “profesionales independientes, estudiantes de máster, artistas y trabajadores remotos que visitan la genial ciudad de Barcelona para trabajar y ser creativos”. El precio de una habitación básica asciende a 800 €; y la Basic Twin, es decir, una habitación compartida, sale a 500 € por persona. Vaya, que de alternativa al mercado tiene más bien poco. Landing Pad simboliza una práctica bien conocida en Barcelona, la estrategia gentrificadora por excelencia: primero llegan los jóvenes pudientes, en su mayoría inmigrantes extranjeros (perdón, expats). Su demanda de productos cool hace crecer pequeños comercios afines, revaloriza el barrio e incrementa el precio del metro cuadrado. A partir de aquí, la historia conocida: fondos de inversión compran bloques enteros de edificios, los dividen en pequeños habitáculos, otrora pisos patera, ahora colivings. Cuando finalizan los antiguos contratos de alquiler y a base de subidas inasumibles del precio, se fuerza amablemente a los arrendatarios a que se vayan. Si esto no funciona, desahucio exprés. Y vuelta a empezar. La diferencia es que cuando volvamos a buscar piso de alquiler, estos ya no existirán. Si queremos evitarlo, las respuestas se deben articular en distintos niveles. En primer lugar, la acción directa para impedir que familias enteras se queden en la calle sin alternativa; en segundo lugar, reconstituir los derechos de los inquilinos a base de presionar a los partidos políticos para que aprueben leyes a nivel estatal; y en tercer lugar, diseñar propuestas de cohabitación autogestionadas fuera del marco en el que se mueve el coliving. Si no lo hacemos, pronto tendremos Basic Rooms y “compartiremos” el recuerdo de cuando teníamos un sitio al que llamábamos hogar.