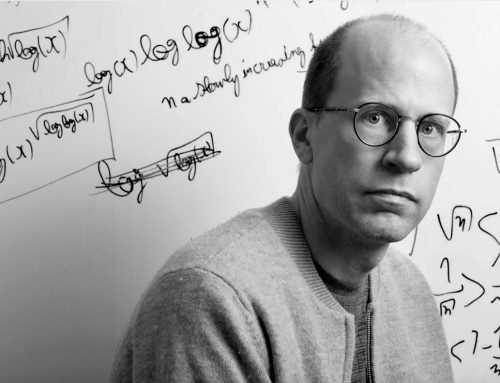Al leer Los muertos y los vivos (1984) de Sharon Olds entramos en un confesionario preciosista que nace en parte de A una carroña de Baudelaire. A esta línea poético-quirúrgica, que han seguido otros estudiantes del devenir humano como Gottfried Benn, ha añadido a Walt Whitman, la sensualidad del cuerpo humano y la exaltación de la vida. Sumemos a Sylvia Plath, Anne Sexton y su claustrofóbica vida doméstica, y tendremos un perfil en tres frases de Sharon Olds.
Solo cuando la mente aúna la elegancia y el detallismo alumbrador con el significado perturbador de sus palabras, lo sentimos: ha dado en el blanco, en el vacío, en el silencio.
Pasan descripciones de fotos terribles pintadas con bisturí y un dramatis personae de una familia que bordea acantilados.
Ha dicho lo que no se dice (y no sabemos si es un ángel o un monstruo).
Nada que ver con su aspecto (una reina indígena), ni con su forma de hablar (comedida, en voz bajísima): profesora de escritura creativa en Nueva York, suele recomendar a sus alumnos que se limiten a describir lo que ven.
Por Los muertos y los vivos pasan entonces descripciones de fotos terribles pintadas con bisturí (niños rusos que se mueren de hambre, presos del Shah, activistas chilenos), pero también un dramatis personae de una familia que bordea acantilados. Olds es nieta, hija, hermana, madre y esposa de abuelos, padres, hermanos, hijos y maridos tan maravillosos como terribles: una familia cualquiera. Pero la convierte en material poético, excepcional, revelador. El abuelo alcohólico y maltratador, el padre alcohólico y maltratador, el hermano alcohólico y marginado; la madre cobarde y la hermana escudo protagonizan momentos de intensidad desoladora que la voz de Olds convierte en episodios de una crónica vital (años después acabó reconociendo que sí, que todo aquello era verdad).
“Mi malvado abuelo no nos alimentaba. / Nos apagaba la luz cuando queríamos leer. / Se sentaba en el cuarto invisible solo, y bebía” (El ojo). El abuelo fue el gran maestro de su único aprendiz, el padre de Olds, “su vaso de carbón / junto al vaso de carbón del anciano, / y bebía cuando él bebía, y aprendió / el arte del olvido” (El gremio). El linaje de hombres derrumbados siguió con su hermano, de quien lamenta “la vida / que no está aprovechando, como ese violinista a quien / se le han destrozado las manos para que no pueda tocar – / yo que presencié el aplastamiento de sus manos / y contribuí a aplastarlas” (El marginado). Y, el siguiente poema, Última charla con mi hermano: “Por favor, no / hagas el trabajo por ellos, / (…) / No es / demasiado tarde, tienes toda la vida por delante, / te preceden tus treinta y cinco años de / muerte – he visto a un hombre de ochenta / soltarse de las manos de sus padres y darse la vuelta”.
La integridad de las mujeres de la familia tampoco queda incólume. Por ejemplo, la madre amilanada en Las formas: “En la tragedia, el animal / hembra habría muerto por nosotros, / pero en la vida tal como era / tuvo que mirar / por ella. / Tuvo que hacer a los niños / lo que él dijera, tenía que / protegerse”. O su hermana, megalómana de la fraternidad: “Hitler entró en París como mi / hermana entraba en mi habitación por la noche (…) y meaba encima de mí sabiendo que nuestra madre nunca / creería mi versión”. El olor ocre de la orina era análogo al “placer / ocre que crecía cuando Hitler se asomaba a / la tumba de Napoleón y murmuraba Éste es el / mejor momento de mi vida”.
Un libro ideal para regalar estas Navidades: la intimidad que crea Sharon Olds llega a ser incómoda, como cuando hueles el aliento de alguien. Es la prueba irrefutable de que está viva.
Los muertos y los vivos, Sharon Olds, traducción (excepcional) de J. J. Almagro Iglesias y Carlos Jiménez Arribas, Bartleby Editores.