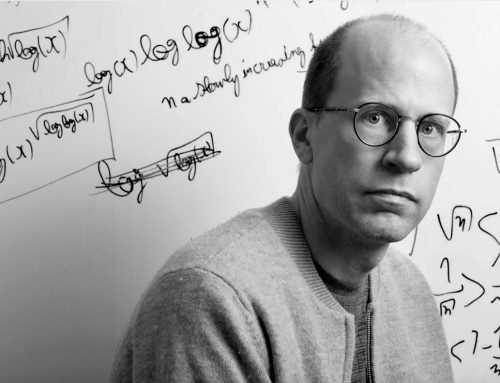“Lunes. Yo. // Martes. Yo. // Miércoles. Yo. // Jueves. Yo. // Viernes. Józefa Radzyminska me ha hecho llegar generosamente…” Así empieza el Diario de Witold Gombrowicz, escritor polaco que recaló en Argentina en agosto de 1939 y, cuando tenía previsto volver, a principios de setiembre, su país había dejado de existir gracias a la Alemania nazi y la Unión Soviética. Se quedó en Argentina durante veinticinco años, clandestino, subterráneo, reivindicándose como escritor cuando nadie conocía ni uno de sus libros, durmiendo en pensiones, trabajando de oficinista, frecuentando la juventud porteña y disfrutando de la inmadurez general del país. Se hizo un lugar, a una distancia exactamente infinita de Borges, su antónimo literario: «Esa metafísica es retorcida, estéril, aburrida y, en el fondo, poco original». Después de leer a Borges, Gombrowicz es la higiene intelectual que necesitamos.
Al volver a Europa, en 1963, pasó por Barcelona y consideró quedarse: no lo hizo porque había una dictadura. Bien por él.
En el Diario incluye una conferencia que dio en un café de Buenos Aires titulada Contra los poetas. Describe lo que ha vivido cualquier alma sensible que por desgracia se haya visto obligada a asistir a un recital poético: náusea, vergüenza ajena, empachamiento, acentuación dolorosa del sentido del ridículo y una pérdida de tiempo lamentable. Los poetas gritarán: «¡Sacrilegio!». Y tienen razón: se han convertido en unos párrocos de la pederastia poética. Están tan convencidos de su propia importancia, tan embebidos de su verborrea idolectal, que son incapaces de ver que, cuando declaman sus versos recopiados, solo se dirigen a otros como ellos, a una camarilla de ovacionadores que disfrutan con la retroalimentación comunal del ego.
El poeta “[…] no solo canta la Poesía, sino que también se embelesa con la Poesía; siendo Poeta, adora la grandeza y la importancia del Poeta; no solo pretende que los demás caigan de rodillas frente a él, sino que él mismo cae de rodillas ante sí mismo. (…) ¡El Poeta tiene que adorar al Poeta! (…) Todos ‘se comportan’ como si estuvieran entusiasmados, aunque ‘verdaderamente’ nadie está entusiasmado, al menos no hasta tal punto”.
Solo se dirigen a otros como ellos, a una camarilla de ovacionadores que disfrutan con la retroalimentación comunal del ego.
¿A alguien le suena? ¿La sentimentalidad forzada, la exhibición impúdica, el autobombo…? Y Gombrowicz se defiende de quienes quieran acusarlo de falta de sensibilidad poética (arma arrojadiza de poetastros sin recursos): lo que cansa es el exceso, la pedantería, la pose. Igual que el azúcar puro es incomible, el exceso de metáforas y sublimaciones, de rimas y ritmos, agota. En cambio, la poesía que hay en los dramas de Shakespeare o en las novelas de Dovstoievski, en dosis comedidas y oportunas, se equilibra, genera un efecto más profundo. No empacha.
Gombrowicz es el escritor marginal por antonomasia, aunque sea un oxímoron, aunque él mismo hubiera estado en contra de una descripción así. Leer Ferdydurke, la novela que tradujo en el Café Rex de Buenos Aires junto con itinerantes literatos jóvenes, en una especie de fiesta de la traducción más traicionera, es abrir la puerta de atrás de la literatura —esa vieja rezongona—, bajarle las bragas y darle un meneo de cuidado. Y quedarse más a gusto que un arbusto. Contra los poetas, contra los pintores, contra el postureo, contra la madurez, contra cualquier limitación de la libertad individual y del yo: Gombrowicz tiene el valor de no seguir más que a sí mismo.
Diario, Witold Gombrowicz, Seix Barral / El cuenco de plata.