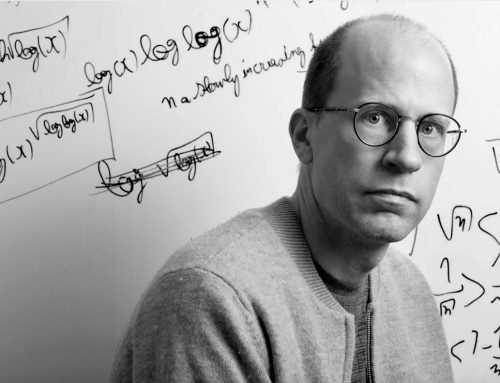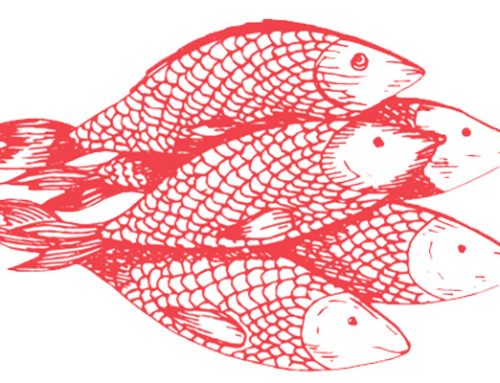A Jonathan Franzen, autor celebérrimo, le preocupa que la literatura se quede a la zaga en el entretenimiento de masas. Franzen quiere defender nuestros derechos como entretenidos. Pero no tiene suficiente con escribir novelas entretenidas, sino que también cree tener un papel en la configuración del gusto actual. Y entonces pontifica. Es un error. Ningún autor debería pontificar. En el momento en que saliera una pontificación de sus labios tendrían que montarlo en un potro pontificador de tortura.
A Franzen le inquieta que las obras difíciles y complejas —después de lo cual siempre hay que escribir “como el Ulises de Joyce”— puedan estar dando coces a los lectores potenciales. Él cree que es uno de estos lectores potenciales. Y no le gusta la dificultad “innecesaria” (pero de las necesidades, como de los gustos, no hay nada escrito). Él quiere que lo entretengan. Tiene derecho a ello. Ahora bien: hay mucha competencia en el entretenimiento, se lamenta. Ahí fuera está Netflix. Están los escape rooms. Están los tours gastronómicos, las clases de yoga, Tinder. Los telediarios, las peleas de los vecinos y Warcraft.
Entonces, Franzen, cuando ve que publican una novela de Alice Munro o de William Gaddis (autores innecesariamente difíciles, a su parecer), se deprime. Oh, God, ¿por qué lo hacen tan complicado? ¿A qué viene esto de experimentar? ¿Por qué solo buscan el estatus artístico? ¿Por qué ahuyentan a los lectores, mis queridos lectores? ¿No ven que tenemos un Contrato con ellos y que debemos tomarnos en serio su entretenimiento? ¿Es que de verdad no entienden que nos estamos enfrentando a HBO y Belén Esteban?
El resultado es que Franzen se ve como una figura de entretenimiento de masas cuando en el fondo no es, ni más ni menos, que un escritor.
Y aparece Ben Marcus, dispuesto, a su vez, a pontificar. Al potro, digo, montadlo en el potro. Pero es tarde. Ya ha escrito Por qué la literatura experimental amenaza con destruir la edición, a Jonathan Franzen y la vida tal como la conocemos.
La defensa de lo que Marcus entiende por literatura es la convencional en estos tiempos de romanticismo en fase cuatro: una diatriba contra el realismo y (precisamente) la convención, y un elogio de la originalidad y lo nuevo, de la dificultad, el descubrimiento y la experimentación en el lenguaje. Sí, quien puede negarse. Vivimos tiempos modernos. Tiempos nuevos. Tiempos salvajes. Estamos convencidos de que en cada uno de nosotros anida algo especial, de que en el fondo de nosotros hay un artista, y de que el artista que llevamos dentro es un genio. Estos son nuestros modelos. Creencias como otras, que cada cual escoja, pero que difícilmente se pueden presentar como nuevas, originales o experimentales.
Aunque Marcus apunta bien en un sentido. ¿Hasta qué punto hay que ponérselo fácil al lector? ¿Hasta qué nivel de retraso mental en la nueva escala Trump tendremos que descender? Si las novelas tienen que competir con el paintball, lo mejor será que dejemos de escribirlas.
Para Marcus lo difícil es seguir leyendo versiones de lo previsible (pero ahí están las novelas policíacas, oye, y no están mal). Franzen tiene su propia opinión: “(…) el esfuerzo de leer a Gaddis hace que me pregunte si nuestros cerebros no estarán programados para el relato convencional, estructuralmente ávidos de formar imágenes a partir de frases tan anodinas como: ‘Se puso en pie’”.
Quizá el cerebro de Franzen es así y por esta razón dice “convencional” cuando se refiere a “realismo del siglo xix”. Pero no lo es el de Homero, ni el de Góngora, ni el de Osvaldo Lamborghini, lo cual no deja en muy buen lugar sus intuiciones sobre la neurociencia. Quizá el mismo Franzen no se dé cuenta de hasta qué punto está absorbido por palabras como “producto” (se refiere a “libro”) o “consumidor” (“lector”). Son asimilaciones léxicas que modifican exponencialmente el pensamiento y limitan, al generalizarlo, el sentido de actividades como leer o ir a un concierto. El resultado es que Franzen se ve como una figura de entretenimiento de masas cuando en el fondo no es más —ni menos— que un escritor. Y a un escritor no se le pide que pontifique sobre literatura, que es el colmo de lo antientretenido, imbuido de una especie de halo mesiánico para salvar la industria editorial. A un escritor se le pide que dé ejemplos. Nada más.
(Por cierto, a mí me encantan las novelas de Jonathan Franzen.)
Por qué la literatura experimental amenaza con destruir la edición, a Jonathan Franzen y la vida tal como la conocemos, Ben Marcus, traducción de Rubén Martín Giráldez (quien también escribe un magnífico “intersuelto”, Pinitos de pedantería, que debería comentarse aparte), Editorial Jekyll & Jill, un libro que casi me vendió Nura Nieto Llach, a quien podéis leer justo al lado de esta columna.