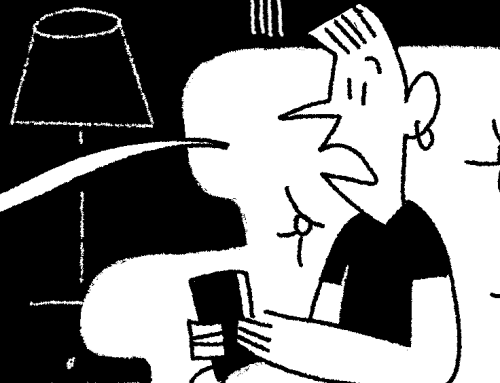Aziz (nombre ficticio) decidió desplegar su manta junto a la estatua de Colón cuatro años después de llegar a Barcelona. Ocupaba los alrededores del monumento hasta principios de noviembre del año pasado, como decenas de compatriotas. Y como todos ellos, no quería, no era su sueño. Pero el sistema y la inexistencia de una adecuada política de integración, no le dejaron otra.
Lo primero fue aprender el idioma. Después de cuatro años, Aziz, como tantos otros, dominaba el castellano y el catalán. Tiene incluso una parella lingüística a día de hoy, con la que perfecciona su acento. Luego tuvo que sacarse el graduado escolar para acceder a una formación en condiciones que le permitiera, más tarde, entrar en el mercado de trabajo con más armas para luchar.
Es lo que hacemos todos, ¿no? Estudiamos idiomas, nos formamos en un oficio y después nos pegamos por ser los mejores o, al menos, por encontrar nuestro sitio. Pero Aziz necesita también un papel que diga que aunque no es español ni europeo, tiene derecho a vivir y trabajar aquí, como si del Edén se tratara. Contra todo propósito, consiguió dar ese paso. Y siguió sin ser suficiente.
Aziz rechazó las continuas ofertas de sus colegas para darse a la manta. Porque a Aziz la autoridad y las normas, aunque no sean las más justas, le merecen un respeto. Aziz sabe y valora que vender en la calle es ilegal. Y creía, como toda esta generación joven, que el que aprieta, gana, que quien trabaja y la sigue, la consigue. Pero hace más de seis meses que consiguió los papeles, que llegó a la cima, y desde allí, no vio nada.
Así llegó el momento. La amarguísima derrota en la que vencieron todas esas voces de mierda que no paran nunca de susurrar que la lucha no merece la pena, porque no se puede. Porque los de abajo nunca vencemos. Se gastó 200 euros en un almacén de Badalona y se plantó en una de las entradas al Park Güell, dispuesto a recuperar con algún margen la inversión. Cinco minutos después de extender la manta por primera vez, le pillaron. Pero entonces ya había perdido, ya había entrado en la rueda. Volvió a Badalona y esta vez se instaló junto a Colón, protegido por las decenas de compatriotas africanos que durante los meses de septiembre y octubre vendían allí. Más difícil la venta, pero más segura.
Además de la dureza de trabajar en la calle, los beneficios tampoco son un lujo, más bien al contrario: Aziz recupera entre 10 y 15 euros cada día de mercado con las gafas que vende. Y no desfallece, consciente de que ha perdido una batalla, pero la guerra es larga. Quiere seguir formándose y hacer lo que sea para encontrar un trabajo con todas las de la ley. No ha pasado cuatro años aquí para correr delante de la policía (de la que dice que cuenta con algunos agentes buenos, pero muchos otros que tiran a dar). A juzgar por los últimos pasos dados por el Ajuntament, con la ocupación del espacio público donde se colocaban hasta hace un par de meses los manteros con Guàrida Urbana, hasta los registros en algunas casas, esa realidad de mierda y su ‘no se puede’ están lejos de cambiar.
Esta historia tiene a Aziz y miles de detalles personales que lo humanizarían. A la prensa nos encantan esos detalles, nos perdemos en las historias personales, algún medio incluso, en buscar mafias que carguen con la culpa que en realidad, no va más lejos de las fronteras del Estado… Pero lo importante de esta historia es que es colectiva. Que si Aziz y sus compatriotas soportan la precariedad de la actividad comercial ilegal en la calle, registros policiales incluidos, no es porque el negocio sea sustancioso ni su vocación: este drama tiene más de salida desesperada y de necesidad de una regulación mucho más profunda que pensar si las mantas pueden o no estar y cómo. Este final triste suplica un ‘sí se puede’. Si no integramos a quien está en el margen, acabaremos en él.