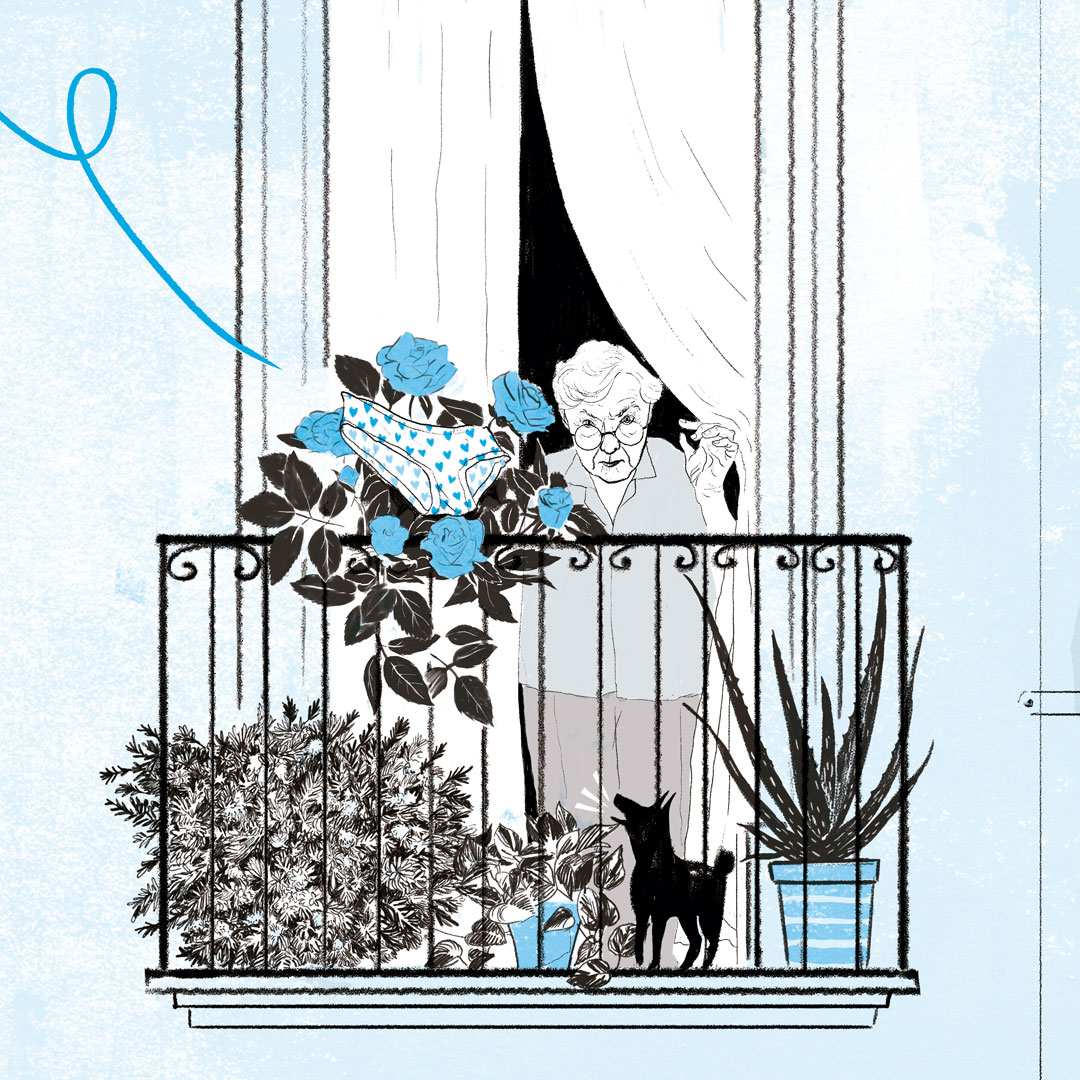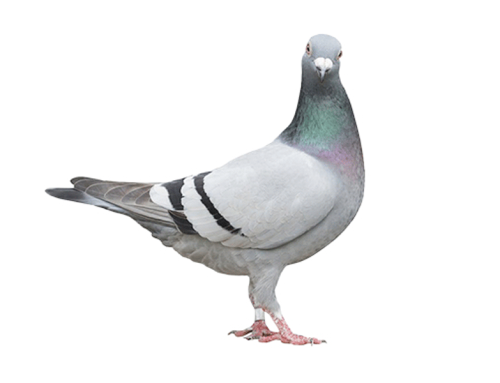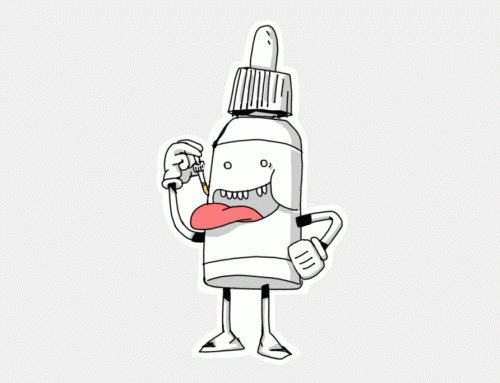Hay dos tipos de personas: las que están orgullosas del lugar del que son y las que no. Las primeras citan su barrio en su perfil de twitter, felices de usar ese gentilicio como carta de presentación ante el mundo, agradecidos a la vida por haber tenido la suerte de nacer en el mejor lugar posible. “¿De verdad te define ser hortenca? ¿Que tu identidad se resume en ‘andreuenc i pare’?”, piensan los del segundo grupo, siempre cínicos y atormentados.
Ellos creen que ser de un lugar, o residir en él, es algo puramente circunstancial y se encuentran más cerca de las tesis del escritor Javier Pérez Andújar en Paseos con mi madre, que apunta incluso que haber nacido en un lugar puede ser una soberana mierda pese a los indudables vínculos que tendrás con él de por vida, y pese a que si pudieses volver atrás jamás lo cambiarías por nada. “Yo soy de los bloques”, dice Andújar, tal vez la manera más precisa y poética de sintetizar el sentimiento de identidad de la clase obrera occidental.
Parece ser que la mayor parte de gente cree que su barrio es el mejor, algo que no sabes si te devuelve la fe en el género humano o activa en tu cerebro todas las señales de alerta. “El ser humano no suele cambiar su pensamiento, lo que hace es buscar elementos que apoyen lo que ya piensa”, explica el catedrático de Psicología Social y Ambiental de la Universitat de Barcelona, Enric Pol. “Resulta más sencillo creer que mi barrio es el mejor para vivir hasta que la vida me fuerce a cambiar: entonces me convenceré de que es mejor el nuevo. Buscaré argumentos que refuercen esta teoría.” Puede que muchos espíritus eternamente insatisfechos convencidos de hallarse siempre en el lugar equivocado no entiendan que el ser humano, en palabras de Pol, “no suele cambiar su forma de pensar, ¿cómo, si no, comprender algunas cosas que han pasado en los últimos meses?”. Eso, ¿cómo?
Concluimos, pues, que tanto la inercia como la infinita pereza que supone cuestionar nuestras decisiones o las de nuestros antepasados –cuestionar cosas, vaya– nos llevan a creer que vivir en nuestro barrio es mejor que vivir en cualquier otro. Pero, ¿es eso cierto? Probablemente no. “En los informes mundiales sobre índices de felicidad, curiosamente los más altos se encuentran en lugares con unas condiciones de vida objetivas terribles, lo que subraya la importancia del factor emocional”, apunta el arquitecto y urbanista Rodrigo Vargas, profesor de la Universidad Europea de Canarias. Pol coincide: “Los estudios muestran que la percepción de los lugares que han marcado nuestras vidas tiene poco que ver con su realidad objetiva y mucho con los recuerdos y la afectividad”.
Mi barrio es mejor que el tuyo
Por tanto, que ames tu barrio no significa que hayas tenido suerte en la vida, sino que practicas con fervor la disonancia cognitiva porque eres profundamente humano. Para comprobar si los expertos mienten hemos preguntado a varios vecinos de barrios variopintos de Barcelona –expatriados, autóctonos, de toda la vida, nouvinguts…– y el resultado avala sus tesis: amamos nuestro barrio. Ya sea Poblenou, “por la fortaleza de su tejido asociativo, y por el caliu de salir a la calle y encontrarte a gente conocida que forma parte de tu cotidianidad”, nos cuenta Ricard, periodista, figuerenc afincado en Barcelona que aterrizó en Poblenou hace seis años.
O Sant Andreu, un lugar que “todavía no ha sido invadido por los turistas, mantiene el comercio de siempre y conserva ese ambiente de pueblo”, explica Joan, director adjunto de una empresa cárnica y andreuenc de toda la vida, una de esas personas orgullosas de su barrio pero que a su vez admite sentir un profundo desprecio hacia esa autocomplacencia, a menudo ridícula, que destilan algunas personas orgullosas de su barrio, y que encontramos especialmente en lugares como Sants, Gràcia o Sant Andreu.
Por su parte, Cristina, administrativa, nos cuenta que lo que más le gusta de Nou Barris es “que la gente hace mucha vida de calle”. Algo que también le ocurre a Carme, periodista, con su Sants natal, donde reside junto a su pareja y su hijo, todos del barrio: “Tiene de todo y todo el mundo se conoce, es como un pequeño pueblo”. Lo mismo podríamos decir de Les Corts, un barrio del que Catherine, francesa, directora de una agencia de modelos, valora que “está lleno de comercios”. Élida, gallega y ama de casa, cuenta, tras 55 años viviendo en el Bon Pastor –un pequeño barrio del cinturón industrial ubicado entre Sant Adrià del Besòs y Sant Andreu, habitado fundamentalmente por inmigrantes de los años 50 y ahora por sus hijos y nietos– que en su barrio “todo el mundo se conoce y los vecinos somos familia”.
Así pues, la etiqueta “es como un pueblo” puede aplicarse tanto a un barrio deprimido, como Bon Pastor, como al rey de la gentrificación: Gràcia. Laia, cantante y actriz, suscribe los argumentos de Élida sobre por qué su barrio es lo más: “Es como vivir en un pueblo aislado con un ritmo diferente, pero dentro de una ciudad. Aquí la gente tiene nombre y apellidos, (¡y tú también!). Vas a comprar al Josep, vamos a ‘nuestro’ mexicano o al vermut a Can Tano”.
Vaya, vaya, vaya. Así que somos urbanitas, individualistas y amantes del asfalto, pero al final lo que más nos gusta de nuestro barrio es que en la panadería nos llaman por nuestro nombre. Amamos pasar desapercibidos, pero nos pierde mezclarnos con la multitud, que haya comercios, algarabía, rollito, swing. Nuestro barrio es como un pueblo y eso parece que mola. Ya lo apuntó la socióloga canadiense Jane Jacobs, que luchó encarnizadamente contra los planes urbanísticos de Robert Moses, capitoste de la administración americana que impulsó el desarrollismo salvaje a mediados del siglo xx en Nueva York en forma de grandes autopistas y viaductos. “Jacobs se consolidó como la gran heroína del urbanismo de resistencia, y afortunadamente sus tesis han sido la semilla del urbanismo que se practica en la actualidad. Ella defendía la recuperación del espacio público para el uso de los ciudadanos”, explica Vargas. Barcelona, en cierta medida, es un buen ejemplo del triunfo de Jacobs frente al urbanismo inhumano de Moses o, lo que es lo mismo, del bien contra el mal. “La recuperación de plazas, como la de la Mercè o las de Gràcia comenzó ya en los 80 y son el germen del éxito del espacio público actual.”
¡Oh no! ¿Esto significa que…?
Sí, eso es. Que ni Pedralbes ni Tres Torres ni Vallvidrera son lugares en los que podamos afirmar desde un punto de vista objetivo que “se viva bien”. A no ser que seas un amante del anonimato y no te importe morir en soledad y que descubran tu cadáver al cabo de los años, rodeado de kilos de basura. “Los barrios ricos suelen estar muertos: se hace menos vida en la calle por diversos motivos, entre ellos su escasa densidad”, explica Vargas. La densidad de población es un buen indicador para definir desde un punto de vista objetivo si estamos ante un buen lugar para vivir. “Los barrios con poca densidad, con menos de 100 habitantes por hectárea, generan poca vida en la calle. No existen apenas bajos comerciales que fomentan la interacción como ocurre en barrios con una densidad óptima, de entre 200 y 400 hab/ha”, explica Vargas. Teniendo en cuenta que solemos valorar la socialización por encima de otros aspectos, no parece muy buena idea vivir en La Floresta.
De hecho, si hablamos de densidad, parece mejor opción pasarse que quedarse corto. Barrios como Sant Antoni, Sagrada Família, Sants o algunas zonas de Nou Barris, Santa Coloma y L’Hospitalet superan estos 400 habitantes por hectárea, cosa que se está corrigiendo mediante planes urbanísticos. “Desde el punto de vista de la socialización, siempre es mejor escoger barrios densos, incluso demasiado densos”, opina Vargas. Lo sintetiza Ferran, que nació hace 44 años en el Sant Antoni pregentrificación y sigue viviendo allí: “Tienes todo lo que necesitas en un radio de 150 metros”.
Pol coincide en que muchas personas escogen barrios ricos como Pedralbes o Sarrià “por una cuestión de prestigio social, se basan meramente en la dimensión socioeconómica y no tienen en cuenta la interacción espontánea”. Este factor es clave para medir la calidad de vida de un barrio. “La interacción permite la creatividad, que solo surge cuando nos enfrentamos a cosas no previstas, no planificadas”, cuenta Pol. Quien haya estado alguna vez en Nueva York entenderá el concepto a la primera.
Dos ejemplos de este fenómeno son Gràcia y la Barceloneta. Si valoramos objetivamente ambos barrios llegaremos a la conclusión de que son ruidosos, gentrificados y tienen un parque de viviendas regular: los pisos son pequeños, sin ascensor, incómodos y carísimos. Sin embargo, son barrios muy valorados por su dimensión socializadora. “Tienen prestigio, son atractivos, incluso sus handicaps se convierten en ventajas”, explica Pol.
Más allá de conceptos intangibles como el prestigio, Vargas señala tres parámetros que nos dicen si un barrio es un buen lugar para vivir: habitabilidad, actividad y movilidad. Es decir, “desde un buen acceso a la vivienda y los servicios básicos –educación, sanidad, cultura…–, una interacción adecuada y vibrante con tu entorno –social, laboral…–, además de un buen acceso al transporte (preferentemente público) y facilidad en los desplazamientos a diferentes escalas”. Teniendo en cuenta estas premisas, barrios como Sant Antoni, Poble-Sec, Guinardó, Sants, Sant Andreu, Hostafranchs, Horta, el Fort Pienc, Sagrada Família, el Clot o Poblenou parecen óptimos para la vida. No lo serían tanto otros como Diagonal Mar o la Vila Olímpica, de baja densidad y escasa vida en la calle, así como los que viven justamente en el extremo opuesto del prestigio: los barrios estigmatizados.
Un poco cafres sí que somos.
A menudo injustamente estigmatizados. Un estigma que vive únicamente en nuestro imaginario colectivo y que en ocasiones no se apoya en datos objetivos. “Las encuestas de percepción de la seguridad en los diferentes barrios revelan que se producen más robos en el Passeig de Gràcia a mediodía que en el Raval de madrugada, pero al fin el miedo tiene relación con otro concepto: la homogeneización”, afirma Pol. Por un lado, nos gusta vivir cerca de aquellos que tienen un nivel económico, cultural y un talante similares a los nuestros. Pero esta inercia da lugar a diversos fenómenos, desde la formación de guetos a la distorsión en la percepción del otro. “Cuando solo nos relacionamos con personas como nosotros, tendemos a ver la diferencia como un riesgo”, de manera que “si nunca has visto a un rastas, la primera vez que veas uno lo percibirás como una amenaza”, cuenta Pol, pese a que el rastas resulte ser más majo que las pesetas y esté igualmente aterrorizado ante la visión de un tipo con el jersey anudado a los hombros. Lo explica bien Luisa, community manager, cuando se refiere a su barrio, L’Hospitalet: “Aún hay ciertos clichés respecto a ‘las afueras’ que provocan prejuicios. Pero es algo que tienen los demás, no nosotros”.
Según Pol, Barcelona es un buen ejemplo de la existencia de barrios todavía fuertemente estigmatizados: “Desde el Raval a ciertas zonas de Santa Coloma íntegramente chinas y árabes”. Otros barrios, sin embargo, han conseguido superar ese estigma: “Zonas de Nou Barris, Badalona, Viladecans y L’Hospitalet se han desmarcado de la homogeneización y hoy en día son lugares óptimos para vivir. Los planes urbanísticos son fundamentales para frenar esa tendencia”, explica Pol.
La única solución para acabar con la estigmatización está en nuestras manos: mudarnos a los barrios estigmatizados. Cuando existe un equilibrio entre los inmigrantes recién llegados y la población que ya está en la ciudad (“que también ha sido inmigrante en algún momento, porque aquí todos lo somos”, puntualiza Pol), los índices de felicidad se disparan. Este fenómeno se dio con éxito en barrios como Gràcia, Sants o L’Eixample durante los procesos migratorios de los 50, y no así en buena parte del área metropolitana, que todavía sufre las consecuencias. Lo ejemplifica bien Élida, consciente de estar hablando de cosas muy serias, cuando asegura que el principal problema del Bon Pastor “es que no tiene escuelas de secundaria”. De hecho, el acceso a la educación y las zonas verdes parece ser una prioridad para las familias con niños. En este sentido, barrios como Poble-Sec, con el gran pulmón de Montjuïc y varias escuelas públicas en plena montaña, el Parc del Guinardó o la Ciutadella son buenas opciones.
Cuando preguntamos a los vecinos que se han prestado a participar en este reportaje qué es lo que menos les gusta de sus barrios nos hablan del tráfico, el turismo, los centros comerciales, incluso de algo a priori positivo como “la diversidad cultural”. Pero coinciden en señalar la principal amenaza para su bienestar: los precios. Especialmente el de la vivienda, que lejos de las promesas de libertad que supone siempre la vida en la ciudad les ha convertido en esclavos de un sistema que apenas les permite subsistir.