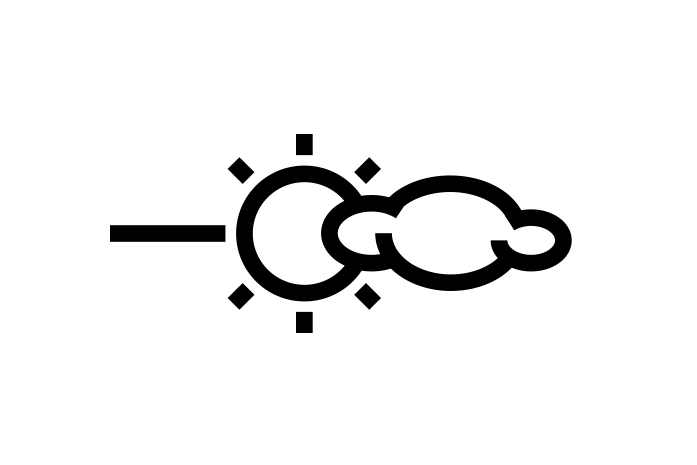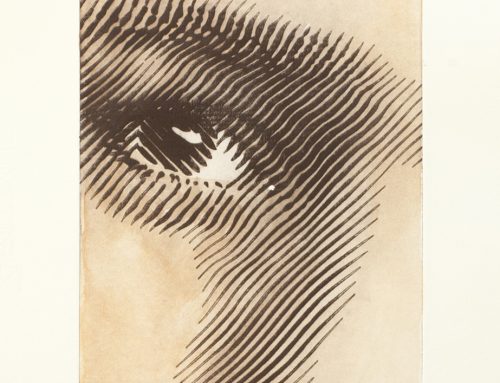Dice Pol Rodellar que, como padre custodio (con custodia compartida), sus días se reparten en dos vidas: la del padre responsable que cuida, atiende y mima a la hija menor y la del (pos)adolescente que vive como si no hubiera un mañana (y, por lo tanto, se obstina en cuidarse mucho a sí mismo), fin de semana sí, fin de semana no (a veces, además, como es mi caso, dos días por semana sí, dos días no). Jekyll & Mr. Hyde en tiempo récord.
Así, pasamos de las palomitas, los dibujos con colorines, Pokémon, los youtubers y las barbies, a los conciertos, las fiestas en casas ajenas (a veces incluso en la propia) y las muchas latas de cerveza en algún banco del paseo San Juan. De los zumos de naranja al gin-tonic y de ir a dormir a las nueve (de la noche) a ver cómo se despereza el sol (a las nueve de la mañana). Del Apolo Kids al Apolo a palo seco. De las fiestas de pijamas a las fiestas sin pijamas. Del tupper y la frutita bien cortada al antro.
Los primeros años son un poco esquizofrénicos, pero cuando uno se acostumbra al tránsito y a ser múltiple, se da cuenta de la belleza (y del agotamiento, para qué negarlo) que hay en esa aptitud de camaleón para poder vivir esas dos vidas. Y, sobre todo, en la maximización de la experiencia sigloveintinuno que ofrece una ciudad como Barcelona para las familias monoparentales on/off que encubren un síndrome de Peter Pan hedonista y perpetuo (esto es, que seguimos siendo jóvenes a los cuarenta, vaya; y que no nos perdemos una, ni que nos maten).
Se da una transición saludable —saludable, quizá, no sería la palabra— entre limpiar los vómitos de la peque y…, ejem, ocuparse de otros vómitos.