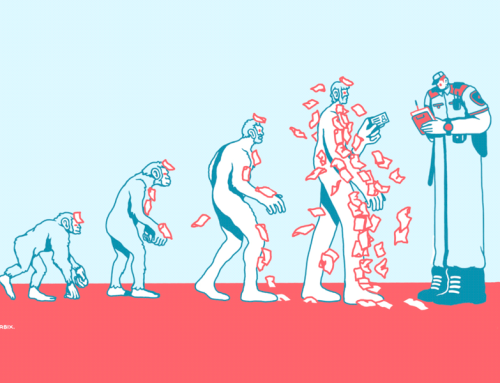En El fin de la comedia, la serie protagonizada por Ignatius Farray, hay un momento en el que el cómico canario trata de entablar un diálogo con su ex y madre de su hijo y ésta se tapa los oídos. Ante la iniquidad del gesto, a Farray, en una mezcla explosiva de histrionismo, vergüenza e impotencia, le da por ponerse a hablar en ruso. Pero no sabe ruso.
En su dramatismo, claro está, la escena es cómica.
Se puede pensar que es justa compensación por siglos de sometimiento de la mujer a la Ley del padre y el marido, esta venganza que se nos ofrece en la serie por parte de la mujer (no se olvide que le avala el poder de ser la custodia del hijo). Pero sigue siendo dolorosa y tremendamente injusta. Y lo peor: mucho más común de lo que se piensa.
“No me hago mala sangre” me decía el otro día un papá amigo, que no ha podido abrazar a su hija desde que comenzó el confinamiento. Debido al histerismo, prevención o sencillamente al rictus de control de su ex esposa. Y que es mucho más común de lo que se piensa. La gran mayoría de los hombres que confrontan estas situaciones de diálogo nulo (por la escasísima voluntad de parte de las madres) no les queda otra que recurrir a la liviandad sanadora de la risa. A tomarse la situación, como se dice, “con filosofía”. Y es que, se sabe, la alegría es el último libre bastión del condenado.
A Farray, su mujer -como argumento que supuestamente habría de incapacitarle para la paternidad-, le acusaba de loco, erotómano y comprador compulsivo de libros. Díganme Vds. a quién de nosotros -rascando un poco y forzando la interpretación- no se le podría acusar de lo mismo. Y, aun así, ¿es suficiente para justificar que los padres no vean a sus hijos?
Yo digo que no. Y, afortunadamente, la jueza a la que tuvo que recurrir Farray para poder ver a su hijo opinó lo mismo