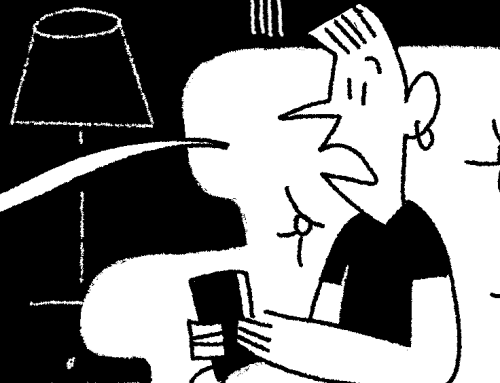Conocí a Dimitri una noche de verano, en un callejón por debajo de Drassanes. Mientras compartíamos rincón donde mear, y al verle cara de extranjero, le pregunté de dónde venía y qué hacía por la ciudad.
“Voy de mochilero recorriendo Europa. Después de estar en París y Berlín, he decidido hacer una parada en Barcelona para descansar”, me dijo.
Quise enviarle a tomar por culo y decirle que se volviera a su San Petersburgo natal, pero mi orgullo local no me dejó marchar. Así que empecé una conversación con él, dispuesto a adoctrinarle sobre las ventajas de venir aquí.
“Imposible parar aquí, Dimitri. Tienes muchas cosas que hacer y que ver… ¿has ido a la Sagrada Familia?” Me dijo que sí, pero que no entró porque la cola era larguísima y que además tenía que pagar. “¡Para una iglesia!”. En vez de eso, prefirió irse de ruta gastronómica, comiéndose unas tapas y unos buenos mojitos. 33,80€ más propina, nada mal.
“Bueno, ¿y el skyline? En sí es bonito y tienes un par de montañas para disfrutarlo”. “Ahí te doy la razón, amigo local”. Y me comentó que pudo incluso disfrutar de las fuentes de Montjuïc desde las privilegiadas vistas de Las Arenas.
¿Pero en qué nos estamos convirtiendo? ¿Qué identidad nos queda? “Esa noche pude disfrutar de vuestro folklore»… Un rayo de esperanza resurgió en mí. ¿Unas habaneras? ¿Un improbable evento de sardanas? “¡Me encantó el tablao flamenco!”
Esto no podía quedar así y le eché una monumental bronca. “Debes tratar a Barcelona con respeto, no solamente es un sitio donde comprar barato y beber aún más barato; es un sitio para ver, para sentir”. A lo que me contestó con una mirada impasible, muy cosaca.
Y con un “¿y tú qué sabes de mi país, Rusia?”, me sentí como Miss España. “Pues la Plaza Roja, el vodka, Abrámovich…”, ya está. “Yo conozco las ramblas, la sangría y a Messi”.
Vaya, que en parte tenía razón, que mucha culpa era nuestra. Por montar más de una decena de centros comerciales que ahogan a lo local, que convierten a Barcelona en otra ciudad; por luchar por el catalán en lo nacional, pero dejar abrir locales donde solamente se habla inglés.
Rebajé mi tono y recurrí al guía turístico que vive en mí. “Mañana te recojo en coche y te llevo a Montserrat. Nos meteremos entre pecho y espalda una buena escudella y acabaremos con un vermú en el barrio de Gràcia”. Lo haría por Barcelona.
“Lo siento amigo, pero mañana estaré de resaca y solamente quiero descansar, para el próximo destino”.
Sin poder convencerle, cada uno guardó su miembro y nos despedimos, con la firme promesa de que la próxima vez que Dimitri viniera, visitaría una Barcelona más cultural.
Y si no, siempre nos quedará Lloret.