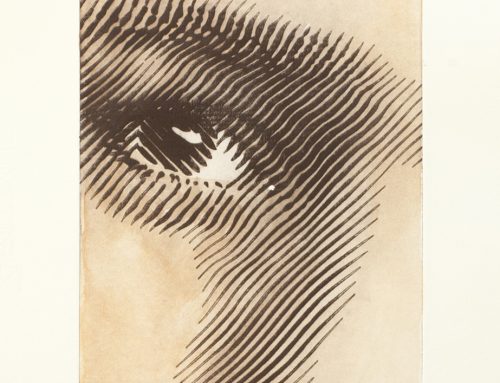Ya en la calle, mientras caminamos hacia el metro, pienso en lo misterioso de los afectos y en cómo los espacios los reproducen.
Vengo a recoger a Hijita y me pide que suba a la casa de su madre. Desde que me marché no había vuelto a entrar; hace ya casi cuatro años. El recibidor está lleno de zapatos tirados por el suelo. Acaso solo son mis ojos, la subjetividad del extraño, pero hay un algo muy primario y diferente: no recuerdo este olor, esta aura viscosa, enrarecida.
Es una extrañeza singular, porque según paseamos por la casa lo reconozco todo y, al mismo tiempo, la casa al completo me resulta extraña. Ajena. Como si todo lo que antes mantenía un orden preciso se sostuviera apenas con alfileres. Sigue en el salón una foto de Hijita y mía; la misma que tengo en mi casa. Y otra de Hijita con su madre. Ninguna del novio nuevo. Tampoco ninguna otra nueva, añadida. Sí unos dibujos.
Un detalle me llama la atención: la enorme consola de videojuegos que preside el salón.
Un jovencito con barba sale en ese momento de la ducha. Hola. Qué tal. Es el novio.
Son las diez de la mañana de un día laborable. En la casa, sin embargo, no se percibe la agitación del trabajo; una despreocupación (post)veraniega aún habita aquí. Noto una sensación pegajosa. De querer irme. Y acelero la despedida.
Ya en la calle, mientras caminamos hacia el metro, pienso en lo misterioso de los afectos y en cómo los espacios los reproducen. Y me pregunto si es que la única forma de reactivar las familias desestructuradas pasa por una suerte de vida como la que antes tuvimos en los pisos compartidos. Esto es: una precariedad emocional que sujetamos con la fuerza brutal de la cercanía.
Yo, por el momento, estoy muy feliz viviendo solo; con Hijita la mitad del tiempo. Sosteniéndome sobre mí mismo.