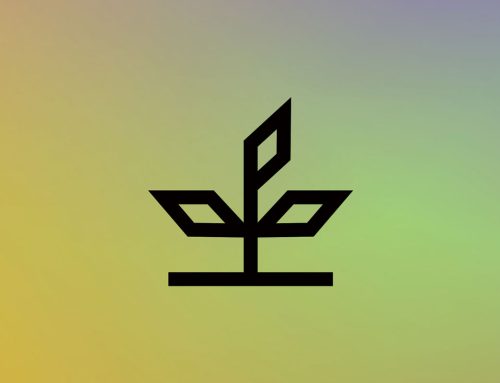Tu madre, aunque no lo creas, es una mujer. Y un diccionario para la vida. Y no es tu amiga, alguien con quien ir a tomar una mediana al bar. Esto resulta obvio, pero no. Porque ha habido muchas madres que nunca (o casi nunca) estaban presentes, y te ha sido difícil comprobarlo. Lo cuenta Ada Castells en su novela semiautobiográfica Madre (Navona), que las hijas son muy críticas con sus madres. Y solo ven aires de grandeza, un rostro pintado, que huele a perfume y al que le tintinean las joyas. La madre de Sara, la protagonista de la novela de Castells, se llama Raquel. Y su hija la llama Raquel, y de ella dice que era como una oca: altiva, con mal genio, y sí, divertida, totalmente imprevisible.
Su relación mejoraba en la distancia, y por eso solo consigue amarla cuando está muerta (cuando se da cuenta de que era, como ella, una mujer). De esa muerte tiene como legado un cuaderno dorado (un guiño a la ficción del espacio interior de la Lessing) donde la madre ha reescrito su vida fantasiosamente, en los últimos años que pasó en una residencia. Mas, sucede, en otras ocasiones, que las madres legan un conjunto de gestos, actitudes o memorias; texto, al fin. Y ese texto sirve para, en la lejanía, reconstruir a las madres (y, así, reconstruirse una misma).
Ese texto que legan las madres a las hijas no sirve para justificar ni mucho menos entender las vidas de estas. Por el contrario, son un buen puñado de estrategias para sobrevivir(las) emocionalmente. Porque hay algo evidente (e inevitable) y es que, como escribe Castells: “Las madres siempre quisiéramos otras hijas, las hijas siempre quisiéramos otras madres”.
Y de ahí deriva todo el cristo de la existencia y el vivir. Al no entender ni las unas ni las otras que son más parecidas de lo que creen (y quisieran).