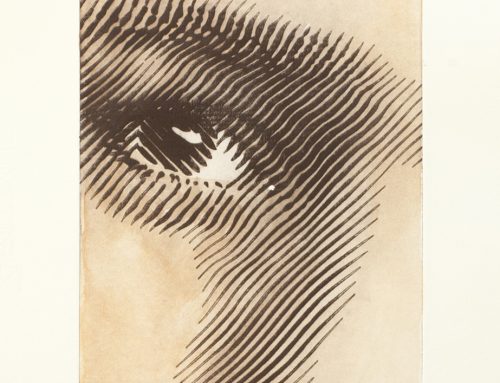Que la arquitectura tiene un impacto medioambiental enorme es un hecho. Para empezar, el sector de la construcción es responsable del 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto ha subrayado la necesidad de situar la eficiencia energética y la huella ecológica de los edificios en el centro del debate. Prueba de ello es el nuevo objetivo marcado por la Unión Europea: conseguir que a partir de 2021 todas las construcciones sean nZEB, es decir, edificios de consumo energético casi cero que, por un lado, interactúan con el clima del lugar con la priorización de los sistemas pasivos y que, por otro, producen y consumen energías renovables.
Pero, más allá de la energía que consumimos dentro de un edificio, ¿qué impacto tienen los materiales con los que está construido? ¿Qué pasa con ellos cuando termina su ciclo de vida y se opta por demolerlo?
Aunque pueda parecer un tema menor —podríamos pensar que no son tantos los edificios que se derriban—, la realidad es otra bien distinta. Solo en España, se generan 45 millones de toneladas de residuos de demoliciones de obra cada año y un 75 % de estos acaban en vertederos ilegales, sin contemplar su potencial de reutilización o reciclaje.
Esto viene de una secuencia tan simple como absurda, que hemos aceptado y perpetuado a lo largo de los años. La revolución industrial propulsó la economía lineal, que consiste en producir, usar y tirar, y la construcción no sería una excepción. Generalmente, diseñamos edificios para un solo uso, concreto y rígido —y no hay nada menos sostenible que esto—; lo hacemos con materiales muy “procesados” que al final no se reciclan ni reutilizan, ya sea porque no están pensados para ello o porque son pocos los que se ocupan de hacerlo.
Aunque es un problema muy vigente y aún estamos intentando encontrar posibles soluciones, en 2002 ya se planteaba una alternativa a todo esto: el concepto Cradle to Cradle, basado en la economía circular, donde los materiales ya no van de la cuna a la tumba, sino de la cuna a la cuna. Una apuesta potente que ha ido dando sus frutos en otros sectores y especialmente en el campo del diseño de producto, con gestos como una silla biodegradable o zapatillas hechas a partir de botellas de plástico recicladas.
Aplicar este concepto de raíz nos permitiría eliminar el concepto de residuo, también en la arquitectura. De la misma manera que en la naturaleza no existe la basura, porque los excedentes —las hojas y los frutos que caen al suelo— son nutrientes para el ecosistema, debemos diseñar edificios como si fueran bancos de materiales, listos para seguir nutriendo. Así, cuando dejen de ser útiles, podremos reintroducir sus partes al ciclo, aprovechándolas para otras construcciones o haciendo compost con aquellos materiales naturales y biodegradables.
Sea como sea, lo que está claro es que estamos en una situación de emergencia. Podríamos decir que si nuestro futuro no es verde, será negro. Y esto no puede tratarse como una cuestión a añadir a la lista de tareas pendientes; como una de las cosas de las que ya nos preocuparemos algún día. Si no que, como anuncia Naomi Klein, es la alarma que nos despierta a la realidad de nuestro tiempo y nos dice que necesitamos con urgencia un nuevo modelo económico, una nueva manera de compartir este planeta y una nueva manera, también, de abordar la arquitectura, el diseño y el urbanismo.
Desde el sector de la construcción tenemos una responsabilidad enorme y unas capacidades claves para enfrentarnos a estos retos inminentes. Pero también necesitamos políticas valientes que fuercen, a todos los agentes implicados, a tomar el camino correcto. Y la economía circular, sin duda, forma parte de este nuevo camino hacia un mundo más justo y sostenible.
En unos años, si todo va bien, las nuevas generaciones no sabrán qué es la basura. Y los que hayamos llegado al futuro, nos echaremos las manos en la cabeza al recordar lo que hicimos.