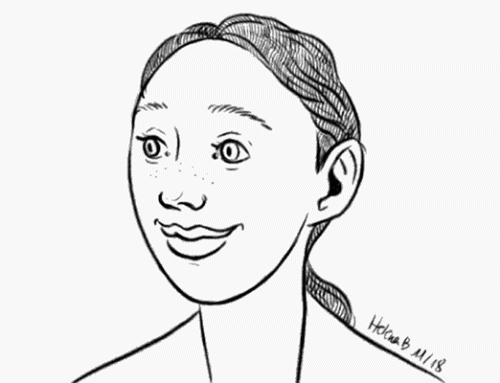En una conversación de hace años un amigo y yo fantaseamos por un rato con algo así como un “arte garrulo”. Y, muy lejos de despreciar esa estética, lo primero que se le vino a la cabeza fue un alerón de coche hecho en yeso o en algún material no muy resistente. Al menos, diferente al de los alerones y demás añadidos que conforman una estética que no necesita del arte para existir. Por aquel entonces, eso que subordinamos llamándolo cultura popular no era una parte fundamental de las prácticas artísticas como sí lo es ahora. Luego nos dimos cuenta de que muchos artistas ya habían tuneado suficientes coches en modalidades muy diversas. Como suele ser habitual en su relación con la tecnología, la pasión automovilística del arte también hace parte de lo retro. Quizá como un intento inconsciente para disminuir las emisiones de testosterona de la industria del coche en el ambiente. Quién sabe…
Hace poco me hablaron de un par de comisarias suecas que decidieron convertir su coche en una institución artística.
Una sala de exposiciones portátil, sin funcionarios y sin tantos gastos de mantenimiento. En Barcelona, un proyecto así, seguramente tendría que destinar gran parte de su presupuesto a pagar las horas de las zonas de parking y las constantes multas por mal aparcamiento. Además del acoplamiento eventual con alguna grúa del Ayuntamiento, que podría dar lugar al programa de eventos aleatorios “Accidental Transformers”. Como también podría dar por terminada su trayectoria institucional mediante una gran explosión en alguno de los descampados que todavía existen en la ciudad. Un espectáculo parecido a alguna de las 5 explosiones del Ford Pinto reconstruido en cartón hace años por Ryan Rivadeneyra, como homenaje a un coche desterrado del mercado por su gran capacidad para entrar en cólera y –literalmente– explotar a la mínima colisión con su parte trasera.