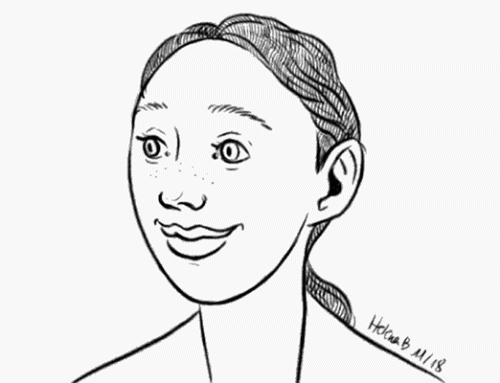La supuesta conmoción de Henry Beyle durante su experiencia contemplativa dentro de la basílica de Santa Cruz de Florencia en 1817 sirvió para la creación y catalogación de un nuevo síndrome, tomando como referente el seudónimo del escritor. Me refiero, cómo no, al célebre síndrome de Stendhal. Parece ser que la exposición a obras de arte, especialmente si son de extremada belleza —una categoría estética que no solo está en desuso, sino que tiene muy mala prensa—, produce un aumento del ritmo cardíaco, vértigo, confusión, temblores, palpitaciones, depresión y, con un poco de suerte, alucinaciones. Al descubrir la existencia del síndrome de Stendhal, por negativos que puedan ser sus síntomas somáticos, este se convierte en algo que muchos desearíamos sufrir una vez en la vida. Personalmente no conozco a nadie que haya sufrido tal impacto estético y menos aún con obras de arte.
Lo más cerca que he estado de este síndrome ha sido gracias al piso 53 de un rascacielos en Tokyo. Pero, de nuevo, el síndrome de Stendhal funciona aquí como una manera de resumir una extraordinaria conmoción estética que nada tiene que ver con una enfermedad psicosomática del siglo XIX. De hecho, lo que yo experimenté se acercaría más al síndrome de Spiderman: el deseo irrealizable de estirar el brazo, esperando que aparezca inmediatamente una robusta telaraña desde la cara interior de la muñeca para saltar al vacío y atravesar la ciudad de rascacielos en rascacielos. Y con muchos menos obstáculos en el camino que los ciclistas de esta ciudad. Si bien Barcelona no permite la emergencia de este síndrome por diferentes motivos (entre ellos, que Spiderman entraría en loop, teniendo que conformarse con saltar de la torre Mapfre al hotel Arts y del hotel Arts a la torre Mapfre), durante aquella incursión en la alturas de la capital de Japón no pude evitar pensar en los superhéroes de Martín Vitaliti, algunos de ellos tan frustrados en sus acciones como yo con mi deseo de poderes arácnidos en lo alto del edificio Roppongi.