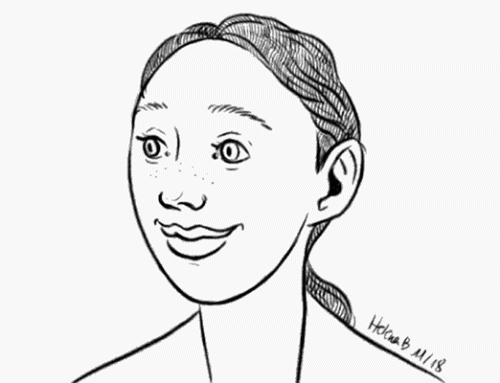En la última mudanza que hice decidí dejar de mover mis libros de un lugar a otro por Barcelona para enviarlos definitivamente a un lugar en el que pudiesen descansar sin ser molestados por los efectos de la inestabilidad doméstica que nos caracteriza a tantos. En las mudanzas se demuestra que el saber, además de ocupar lugar, provoca agujetas en los brazos y aumenta considerablemente el volumen de estrés del desplazamiento. Aquellos libros, que durante años se demostraron imprescindibles —casi como una extensión del cuerpo— pasaron a ser una acumulación de materia decorativa en constante crecimiento. En una de esas extrañas ocasiones, la lógica del pragmatismo consiguió vencer a la nostalgia de los afectos que nos provocan los objetos. A ello se une que no todas las personas leemos una y otra vez el mismo libro —ni siquiera dos—, aceptando con resignación que la memoria no es tan grande como la capacidad lectora. O que la lectura no tiene por qué estar vinculada a la propiedad material de aquello que se lee.
Al poco tiempo de hacer aquel envío masivo de literatura analógica, conocí gracias a una amiga Rumpite Libro, un proyecto del colectivo Jeleton. Mucho antes, en 2007, Gelen Alcántara y Jesús Arpal Moya decidirían deshacerse de sus libros para darles una segunda vida, reapropiándose de una máxima de sabiduría ancestral, pero con un final más feliz: Rumpite libros, ne corda vestra rumpantur (Romped los libros, no sea que rompan vuestro corazón). Los libros de Jeleton funcionaron, además, como un premio inesperado dentro de otro premio. La intención de no volver a comprar más libros desde aquella mudanza es un gesto que todavía no se ha vuelto radical. Sin embargo, fue tras conocer aquel proyecto de Jeleton que apareció un nuevo hábito: regalar a terceros la mayor parte de libros comprados tras haberlos leído. Como una manera de luchar contra la acumulación de objetos personales, pero también como un intento de no interrumpir la vida de los libros en un único emplazamiento.