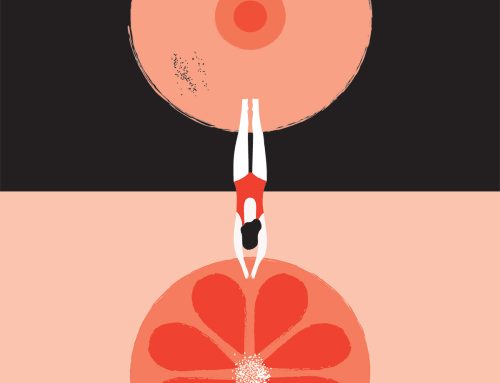Relato: Guillermo López • Ilustración: Otto Lucero

El golpe
El señor O. se vio reflejado en el ventanal cuando rellenó las dos copas. En el despacho de la décima planta, los gritos del gentío llegaban amortiguados y, solo de tanto en cuando, la penumbra del despacho se deshacía en fogonazos provenientes de la calle. El señor R. paró de morderse las uñas cuando cogió la copa. Pensaba que no había marcha atrás. Las manifestaciones se recrudecían más y más. Su compañero se sentó en el sillón de enfrente con tranquilidad. Le molestaba que O. aparentara estar relajado aún con las movilizaciones que, noche tras noche, asolaban la ciudad. R. saltó en su asiento ante una detonación lejana. Por su parte, a O. le irritaba que R. no pudiera ni siquiera controlar los nervios en el edificio más seguro de la ciudad.
― ¡Estamos perdiendo el control de la calle! La gente sale en masa, O. ¡Me han informado que se está pidiendo nuestras cabezas!
― Cálmate, R. Bebe.
― ¿Cómo quieres que me calme? ―se levantó de la butaca y se acercó a la cristalera― ¡Mira abajo! Vienen a buscarnos.
El señor O. bebió de la copa antes de contestar. La luz azul de las sirenas se reflejaba en los cristales de los rascacielos y recortaba la silueta nerviosa de R. Todo sería más fácil si no fuera tan temperamental.
― No vienen a buscarnos, R. Ni siquiera saben que estamos aquí. ―O. continuó antes de que lo interrumpiera― Esa gente cree que ya hemos usado todo lo que tenemos. Creen que las porras y las pelotas de goma de la policía es todo a lo que vamos a atrevernos. Y está bien que piensen así.
― Hemos de traer a más efectivos. O al ejército si hace falta. ¡No nos queda otra si queremos mantener el control!
― Sabemos dónde van a manifestarse, pondremos gente en los tejados, en cualquier sitio elevado. Caerán en la trampa.
― ¡Sí! Al fin entras en razón ―el señor R. se acercó a su interlocutor y volvió a sentarse― Hemos de actuar con más contundencia para mantenernos a salvo.
― No seas idiota, estamos a salvo ―fue el señor O. el que se levantó esta vez. Ocupó el sitio donde había estado R. y observó la ciudad― No podemos ponernos en contra a la opinión internacional. Pon en los tejados a todos los reporteros que puedas. Que no paren de sacar fotos. Día y noche. Que la policía siga haciendo el trabajo sucio y detenga a tantos como pueda. Dile al comisario que sean más agresivos. La gente se volverá más violenta.
― Pero eso no ser…
Un helicóptero de la policía pasó cerca del ventanal acallando la voz del señor R. Blandía un foco que iluminaba a los manifestantes; arrastraban contenedores y ballas para alejar a la policía.
― Sí, sé lo que piensas ―se adelantó O.― eso no servirá para dispersar las manifestaciones. Pero el desgaste hará mella en ellos y, poco a poco, empezarán a enfrentarse entre sí. A veces, las cámaras tienen más poder que las balas. Aun así, deberemos hacer algunas concesiones. Ya hemos pactado antes y volveremos a hacerlo. Eso dividirá más a la gente. Habrá quien se contentará con eso y se convertirán, sin saberlo, en nuestros aliados.
― Pero esos indeseables no pueden salirse con la suya, ¿cómo vamos a permitirles ganar?
Las preguntas de R. le estaban poniendo cada vez más nervioso. Al pie del edificio se agrupaba más y más gente. El señor O. podía verlos desde allá arriba, como también podía ver columnas de humo en diferentes puntos de la ciudad. Parecía que el señor R. tenía razón y aquella noche los enfrentamientos entre policía y manifestantes se intensificaban.
― Justamente se trata de eso, R. De hacerles pensar que han ganado mientras nosotros lo guiamos todo desde la sombra. Que crean que algo va a cambiar. Pactaremos y aceptaremos condiciones, sí. Pero, en el fondo, todo seguirá igual. Ellos estarán cansados y divididos. Y nosotros mantendremos el control. Así que encárgate de que en las noticias salgan imágenes de los violentos, de los que queman y saquean y encárgate, sobre todo R., de no parar de informar. Cuantas más noticias mejor. Da igual que los canales se contradigan. Vamos a bombardearlos con tanta información que no sabrán qué pensar.
El helicóptero volvió a pasar y, por un momento, al señor O. le pareció que huía. Cerró los ojos cuando uno de los punteros láser que seguían al piloto le dio en la cara. Le pareció que la luz verde traspasaba la retina hasta el fondo de su cabeza.
― ¿Qué harás tú, O.?
Aun se estaba recuperando cuando otra cosa brilló abajo. En un primer momento pensó que era por el deslumbramiento del láser. Veía borroso y no conseguía enfocar la vista. Se frotó los ojos con fuerza. El señor R. se había levantado sin esperar respuesta y estaba a su lado. O. vio en su rostro aterrorizado el brillo de las llamas. Decenas de punteros láser bailaban entre el humo. Las barricadas, prendidas, bloqueaban los accesos a la calle. En los aledaños, se reunía cada vez más gente. Los antidisturbios retrocedían. El helicóptero había desaparecido. No supieron de dónde vino el golpe, pero los ventanales, allá arriba, vibraron. R. temblaba y cuando un rumor, cargado de rabia acumulada durante mucho tiempo, se elevó hasta alcanzar la décima planta, el señor O. comprendió que, quizás, ya era demasiado tarde.