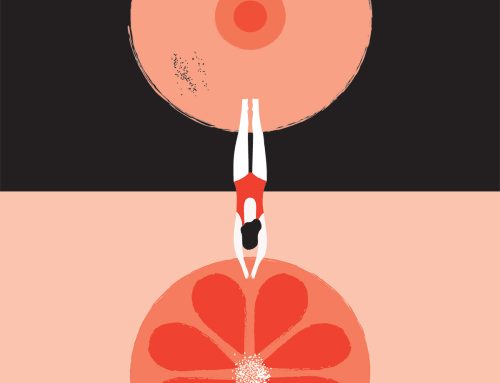Relato: Sara Manzano • Ilustración: Cristina Gómez

¡Belo!
La primera vez que pillé a mi abuelo con la chaqueta del revés comenzó a fraguarse entre nosotros eso que más tarde él mal llamó nuestro pacto entre caballeros. Digo mal llamó porque ni yo era un caballero por aquella época, con tal solo once años, ni conseguí mantener el silencio que conllevaba implícito aquel compromiso. Aunque, quizá, cuando hablé ya era demasiado tarde.
No había pasado ni un año de lo de la chaqueta cuando lo descubrí con los zapatos cambiados, gracias a una caminata torpe que lo llevó de la habitación a la cocina. Yo detrás, literalmente meado de risa, y él maldiciendo aquel nuevo calzado que le había traído un viajante de Almansa.
-Ahora ya lo entiendo -farfullaba-. ¡Son incomodísimos! Aquí nadie da duros a pesetas, Eduardito.
-¡Belo -así lo llamaba yo por puro infantilismo verbal no corregido a tiempo-, qué los llevas al revés!
A mis doce años, no fui capaz de establecer conexión entre las dos escenas anteriores, pese a que ambas culminaron con el mismo gesto: el dedo índice del puño izquierdo de mi abuelo bien firme, sellando su boca en un gesto de silencio que, yo entendía bien, nos incumbía a los dos.
Tuvieron que pasar otros dos años para que ese hombre tan parco en palabras, con todos menos conmigo, volviera a tenderme su guiño. Fue en la boda de mi prima. Como éramos culo y mierda -parte de mi infantilismo tardío venía por haber sido criado por mis belos, mucho más clementes conmigo de lo que lo hubieran sido con sus propios hijos, en tiempos en que estos tenían que apechugar y aún no sonaban campanas de conciliación laboral y familiar-, nos sentamos juntos en la mesa del convite. Era el momento del tradicional corte de tarta. Todos embelesados, mirando cómo los novios partían un pastel gigante con un sable. Menos yo, que miraba la reacción de mi abuelo, que ya me había hablado de semejante derroche de merengue. Fue entonces cuando se sacó la dentadura y la metió en la copa de vino. Con mis ya catorce años, la escena más que provocarme risa, me desconcertó. Seguía yo con mi cara de póker cuando vi posarse sobre sus labios el dedo índice. Me miró, y me dijo, recuerda, nuestro pacto entre caballeros… Sacó la dentadura postiza y, antes de que terminara el paripé de la tarta, ya lucía él su particular hilera de LEDs, bien incandescentes, entre sus finos labios.
Aquella noche, ya en la cama, la dentadura se coló en mi mente y persiguió mi descanso. Empecé a darle vueltas a comportamientos de mi abuelo que me habían pasado inadvertidos hasta el momento. La vez que lanzó los restos del bocadillo de la merienda por la ventana, acción que interpreté como una especie de rebeldía de la tercera edad. El día que se olvidó de llevarme a clase de inglés, y pensé yo que estaba deseoso de pasar más tiempo conmigo. La tarde que dedicó dos largas horas a contar con mesura una montaña de monedas de hojalata para después meterlas todas juntas en su monedero y preguntarme ¿cuánto he dicho, Eduardito? Simplifiqué en las palabras más concisas que pude la gran variedad de escenas que se sucedían en mi mente en un bucle infinito para solicitar ayuda a mi buscador de cabecera. Llegué entonces hasta un documental que lo estaba petando bastante. Uno que tenía por protagonista a un tal Pasqual Maragall, un político parecía. Aprendí de aquella película que tenía que enseñar a mi abuelo las tres palabras mágicas: bicicleta, cuchara, manzana, y preguntárselas cada día. Así que, cuando nos vimos el lunes, le expliqué que nuestro pacto entre caballeros estaba cojo, que si era cosa de dos, le faltaba mi pata, mi demanda, mi petición.
-¡Vaya, Eduardito! No eres listo tú ni nada… A ver, ¿qué tengo que pagar por tu silencio?
-Te voy a decir tres palabras y quiero que las repitas conmigo: bicicleta, cuchara, manzana. Es más fácil si las piensas en tu mente, con su forma, y te las guardas. Puede ser que la bici sea como la tuya de pequeño y que la manzana sea de las rojas, de las que a ti te gustan, o de las verdes, que son más ácidas. Eso ya como tú quieras, pero es importante que las recuerdes. ¿Lo has entendido? Bicicleta, cuchara, manzana. ¿Cuáles eran?
-¿Bicicleta… cuchara… y manzana…?
-¡Muy bien Belo! Te las preguntaré cada día. El día que no las recuerdes, dejaré de guardar silencio.
Y así fue como me gané los improperios de mi abuelo aquella tarde, que despotricó sobre las tonterías que nos enseñaban en el instituto y sobre el proceso de ineptitud que provocaba el que nos lo dieran todo hecho y el tener todos los días un plato de comida caliente sobre la mesa, algo que en sus tiempos –gruñía- había que ganarse. Cuando se ponía así era cuando peor me caía, pero esa era mi parte del trato, y punto. Tenía que aceptarlo.
Al día siguiente, cuando llegué a su casa, le pregunté por las dichosas palabras, aún a riesgo de ganarme de nuevo la charlita del día anterior. Y mi triste sorpresa (triste, sí, porque aunque en apariencia la palabra sorpresa connota alegría, esto no siempre es así, es una falacia) fue mayúscula cuando descubrí aquella mirada perdida de mi abuelo, como la que se le queda a tu mascota cuando confunde tu cocido con su pienso y se ventila tu menú en un santiamén, mientras me gritaba que de qué palabras ni palabros le estaba hablando, sin tener la más remota idea de lo que habíamos compartido el día anterior.
No me quedó otra. Llamé a mi madre y le dije que el Belo tenía lo del Pasqual Maragall. Y me cargué nuestro pacto entre caballeros a la primera de cambio.