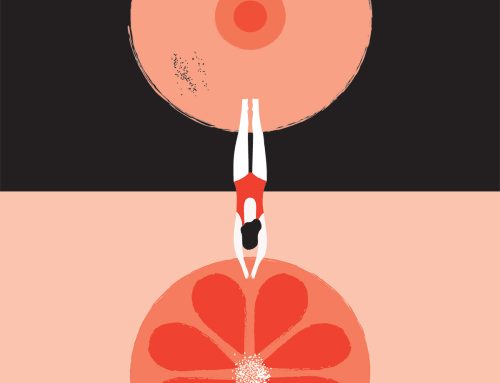Relato: Guillem Solans • Ilustración: Sergi Solans

Desconexión
Eran poco más de las 6 de la mañana y yo esperaba el autobús como de costumbre. En las banquetas de las marquesinas los habituales de todos los días iniciaban también su jornada con inexpresiva indiferencia. La mayoría, absortos en sus teléfonos inteligentes; una minoría, con la mirada perdida, mirando a través del cristal de sus lentes holográficas. Muchos eran capaces de abandonar sus redes sociales por unos instantes para bostezar o hurgarse en la nariz. Otros conseguían llevar a cabo dos tareas simultáneas y orgullosos extraían el premio del fondo de sus fosas nasales sin dejar de desplazar el pulgar disponible por el cristal de sus dispositivos. Algunos se resistían a desviar la atención ni si quiera un segundo y trataban de reprimir sus bostezos por todos los medios para no tener que cerrar los ojos en un acto reflejo. Varios de ellos llegaban incluso a abofetearse violentamente con la intención de eliminar cualquier riesgo de desperezamiento involuntario. La gente de este último grupo es a la que sentía más alejada de mí.
Vivía sola en un piso pequeño y demasiado caro del extrarradio de un pequeño barrio, a las afueras de un diminuto pueblo, en un lugar remoto. Se podría decir que había resuelto aislarme del mundo por propia voluntad y que por eso había acabado en aquel lugar. Recuerdo perfectamente el día en que lo decidí: fue el día en que perdí a mi hermana. Ella sigue viva. No es que haya muerto. Pero ya no es capaz de interactuar en el mundo real del mismo modo que le había ocurrido a toda la gente que conocía.
La última conversación que tuvimos fue la siguiente:
– Sara, acabo de volver de la universidad y no he escuchado ni una sola voz en todo el día. – le dije – ¿Qué está pasando? ¿Dónde hemos llegado?
– No te preocupes, Marta. Encontrarán una solución pronto. Además, tampoco está tan mal este submundo que han creado. Deberías probarlo – respondió.
– ¿Cómo puedes decir eso? Hay gente que ha desconectado definitivamente. No es que tengan largas sesiones de ciber vida. Es que ya no vuelven. Nunca más. – contesté alterada.
-Dame un segundo, que tengo… – dijo Sara.
– Muchos se han instalado la cápsula subcutánea de soporte vital que anuncian en todas partes. Nadie se detiene ni siquiera para ir al baño. ¡La cápsula no genera substancias no aprovechables por el cuerpo! – grité.
– Bueno…
– ¿Sara? ¿Puedes prestarme atención, por favor? Tenemos que hacer un pacto. Nunca debemos dejar que nos pase lo mismo. Tenemos que vigilarnos. ¡Prométemelo!
– Hmm…
La perdí en ese momento. No podemos comunicarnos de ninguna forma, dado que quemé todos mis aparatos electrónicos. La visito a diario. Siempre voy temprano, ya que a cierta hora la adicción parece atenuarse. Meses atrás, a las 6:30 de la mañana, tuvo un momento de lucidez, levantó la vista del teléfono y me dijo:
– Te cuidaré, lo prometo.
A continuación siguió con lo que fuera que estuviese haciendo. Me dio todas las esperanzas que había empezado a perder. No he fallado ni una mañana desde entonces.
A pesar de no recibir nunca una respuesta por parte de ninguno de ellos, yo no había perdido la costumbre de lanzar un tímido “buenos días” al llegar al llegar a la parada del autobús. Pero mi saludo se debilitaba día a día y aquella mañana fue aún más tenue. Estaba agotada. La noche anterior había tenido un sueño oscuro y siniestro, que había vaciado mis reservas de energías en lugar de rellenarlas. Ya no recordaba cuándo empezó a suceder, pero hacía mucho tiempo que el mismo sueño se repetía una y otra vez. Cada noche. No podía moverme. Estaba conectada a una máquina. En el sueño el tiempo transcurría íntegramente en mis redes sociales, mi correo electrónico, y mis tareas administrativas delante de una pantalla de ordenador. En cada sueño, de no más de 7 horas, transcurrían agónicas semanas enteras, en las que mi subconsciente me torturaba con ininterrumpidas sensaciones e imágenes de cómo sería mi vida si yo fuese mi hermana. Pero todos los sueños acababan de la misma forma: en el escritorio de mi portátil había una aplicación llamada “Sara”, y al pulsarla, me despertaba.
– No es demasiado tarde – pensé para mi misma esa mañana.
Tenía que salvar a mi hermana. Decidí que si le vendaba los ojos, le ataba las manos y le tapaba los oídos no tendría forma de interactuar con ningún dispositivo. Tampoco podría hacerlo con otra persona, pero quizás durante ese tiempo de abstinencia algo cambiase.
Así que cogí el autobús y realicé todo el trayecto visualizando lo que haría al llegar al centro de conexiones permanentes en el que se había instalado Sara y lo que le diría cuando fuese capaz de mirarme a los ojos por primera ver después de tanto tiempo.
De modo que llegué a su habitación y la reduje a la fuerza. Había perdido mucha masa muscular, así que fue tarea sencilla.
Acto seguido le coloqué una sábana en los ojos, le até las manos y los pies y le tapé los oídos. Así aunque pudiese mandar comandos de voz a su teléfono, no podría escuchar ninguna respuesta. Vi el terror en su cara. No entendía lo que estaba pasando.
La mantuve así un mes. Cada día le quitaba la sábana de los ojos y los tapones de los oídos, pero Sara no reaccionaba.
– Tengo que hacer algo, hermana mía, te lo prometí – me dije.
Así que por el bien de la humanidad, y dándole una vuelta de tuerca a nuestro pacto, decidí matarla y empezar en ese momento mi cruzada en pos de la humanidad.
Ya llevo un tiempo dedicada a retirar “no vivos” de sus ciber vidas por medio del asesinato en el mundo real. Para provocar un impacto tangible en el entramado social de todos los conectados y que empiecen a advertir que algo está cambiando, tendría que retirar a unos 1000 millones repartidos proporcionalmente en todo el mundo.
Es sencillo, nadie ve. Tengo total libertad de movimientos. Soy la única humana no conectada y cuerda que conozco. Porque estoy cuerda. Nadie me hará cambiar de opinión. Los mataré a todos. No es demasiado tarde.