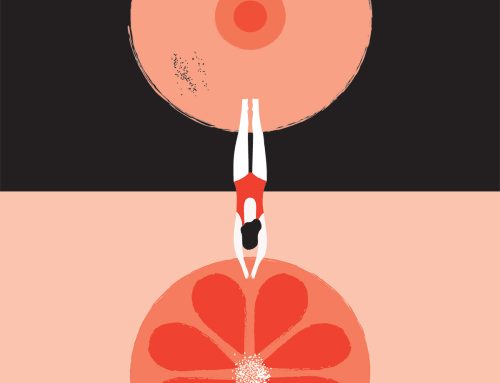Relato: Elena Fransoy • Ilustración: Julia Martínez

Todo lo bueno empezó contigo
Tampoco era tan difícil de entender. Había roto el pacto. Y por muchas explicaciones que intentara buscar, el daño ya estaba hecho.
20 años. Habían pasado 20 años desde la última vez que nos vimos y que cerramos – en realidad lo cerré yo sola- esa especie de trato que pensábamos nos iba a unir de por vida. Y sí, unirnos nos unió. Pero como a veces pasa en la vida, no de la manera que esperaba que lo hiciera.
Yo era una chica bastante inconformista. Sin demasiado miedo al peligro y dispuesta a cualquier cosa por obligar a mi vida a ser mejor que la de cualquier otro, incluso cuando eso significaba correr un riesgo innecesario. Me gustaba lo que no le gustaba a nadie. Me sabía de memoria el color del que se volvían mis mejillas incendiadas por el alcohol. Y mi dedo índice tenía el mismo tono amarillento que la colilla de un cigarro inundada en agua. No hace falta que te diga que me juntaba con lo mejor de cada casa y era amiga de cualquier persona que podía traerme algún problema. Como si buscara riesgos añadidos a los que ya encontraba por mí misma.
Supongo que estarás cansada de ver ese personaje estereotipado y repetitivo en cualquier serie de televisión. Pero yo era así. Una rebelde sin causa que encontró la causa mucho antes de buscarla.
Y fue entonces, cuando llegaste tú -y llegó esa causa- cuando me vi obligada a desaparecer.
De repente mi vida, esa a la que obligaba a ser más emocionante que la del resto, decidió elegir por mí. Yo no te buscaba. No te quería ni iba a hacerlo como te hubieras merecido. No quería ese futuro. Ni para ti ni para mí. Y no estaba dispuesta a tener que vivirlo. Pero hay cosas de las que no se puede huir.
Cuando me enteré ya era demasiado tarde. Recuerdo el momento. Esa consulta de paredes blancas y frías. Y también las lágrimas de mi madre al comprobar cómo su hija había dejado su vida a la suerte de cualquiera que quisiera coger los hilos y crear una bizarra y bastante trágica, tengo que decir, obra de teatro.
– ¿Qué he hecho mal? – se repetía una y otra vez mirándome a los ojos donde intentaba encontrarme de nuevo.
– No te lamentes. Hasta aquí he llegado yo solita. – conseguí decirle sin ponerme a llorar.
Recuerdo cómo, de repente, mi habitación, a la que no había entrado más que para dormir las pocas horas que estaba en casa, se convirtió en el único lugar del mundo donde me sentía a salvo. En ese momento dejaron de importarme mis amigos. Los bares. Y sus camareros. Dejaron de importarme los planes improvisados y también los más buscados. Las tardes de domingo. Y las noches infinitas. Dejó de importarme todo.
Y empezó a importarme algo que jamás me había importado.
Yo.
Y fue ahí, con veinte años y una vida sin personalidad, cuando me di cuenta por primera vez que en ningún momento de esos veinte años había sido dueña de mi vida. Y sí, en ese jodido momento en el que estabas a punto de llegar me di cuenta de todo. No hace falta que me digas que me di cuenta tarde. Lo sé. Y lo supe.
Supe que no había tomado una buena decisión en mi vida. Y tú, que podrías haber sido la salvación a todo, llegaste en un momento que no podía salvar nada. Principalmente, porque antes de nada, necesitaba salvarme a mí misma.
Y salvarme con una hija al lado, no hubiera sido satisfactorio para ninguna de las dos.
Así que, como llevaba pasando los últimos veinte años, la vida y sus circunstancias, volvieron a elegir por mí. Creo que no te tuve en brazos más de cinco minutos. Cinco escasos minutos de los que recuerdo hasta el último segundo. Recuerdo esos ojos que intentaban abrirse sin ningún éxito. Esa piel color inclasificable en cualquier escala de rosas y esa mancha que seguro sigues teniendo en el dedo meñique de tu pie izquierdo.
Y sí, sé que un recuerdo no es lo que realmente pasó, sino lo que se cuenta con el tiempo de él. Y cómo vas modificándolo a medida que lo vas contando. Pero te juro que este recuerdo es real. Como si una parte de mi cerebro lo hubiera bloqueado hasta ahora.
En ese momento hicimos el pacto. Lo hice. El trato era no volver a saber de ti. No buscarte. No tenía derecho a conocer nada de ti, porque yo te estaba quitando el derecho de conocerme a mí. Y no era un trato justo.
La habitación se volvió fría. Más fría de lo que ya suele ser una habitación de hospital. Mientras te tenía en brazos, a los pies de la cama una reunión de batas blancas parecía no tener fin. Hasta que lo tuvo. Entonces, te cogieron y te fuiste. En ese momento se hizo el silencio. Había tanto que hasta se escuchaba. Y una especie de dolor se clavó en mi estómago. Luego entendí que lo que se clavó fue la pena. Una que tardó mucho en desaparecer, si es que en algún momento ha desaparecido del todo.
Ese fue el último momento que te vi.
Hasta ahora.
Sí que te busqué. Y te encontré. Encontré a tus amigos. A tus padres. Encontré tus gustos y tus costumbres. Y sobretodo encontré algo que me encantó. No te parecías a mí. No te parecías en nada. Y eso, Olivia, aunque tú no lo sepas, es lo mejor que ha podido pasarte en la vida.
Pero cómo estarás pensando mientras lees esta carta, eso significa que rompí el pacto. Lo rompí y no me arrepiento. No me arrepiento porque te tengo delante. Te puedo ver de cerca por primera vez. Sin escondites ni disimulos. Me estás firmando tu primer libro. Y aunque tú no eres consciente, yo no puedo evitar que esa pena de hace veinte años vuelva a destrozar mi estómago.
Te dejo esta carta sin saber si te estoy obligando a encontrar respuestas que quizá ni buscabas. Pero si rompía mi pacto era para poder darte una explicación justa y sincera. Y aunque sea egoísta, esto va a ser curativo. Para mi seguro. Para ti, espero que también.
En cuanto a mí, no te preocupes. Estaré bien. Principalmente porque ahora sé que a tu ritmo conseguirás mover el mundo de una manera más valiente y segura de lo que tu madre lo podrá mover jamás.
Me queda tu libro para cuando quiera volver a encontrarte.
Te quiero Olivia. Cómo nunca he querido ni voy a querer a nadie.