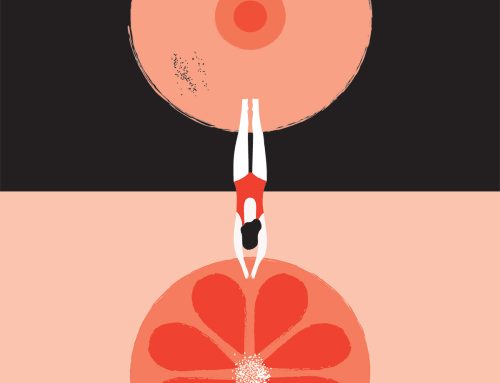Relato: Cristina Palomino • Ilustración: Sandra Martín

La arquitectura de las ciudades inestables
Hacía tiempo que Sara había entendido que las ciudades no son estables. Que hay algunas que cambian según las paseas, que adquieren nuevos significados con el paso de las horas, o tienen una forma u otra dependiendo de cómo y con quién las vivas, de tus experiencias, de tus inseguridades, de tus miedos. Ciudades en forma de estrella, de rombo, de cilindro, de curvas o de líneas rectas. Ciudades que cambian contigo y por ti, o por otros, pero mutantes al fin y al cabo.
Sus favoritas eran las cuadradas y las circulares, quizá porque se correspondían con las etapas más felices de su vida. Cuando era niña, la ciudad eran cuatro paredes que la protegían del exterior. Una caja de cartón de esquinas suaves en la que cabía todo lo que pudiera imaginar. Un espacio cómodo, familiar, sin ninguna fuga o fisura posible. Y a medida que Sara crecía, el cuadrado crecía con ella, con sus primeros pasos, con su aprendizaje, con sus descubrimientos. Hasta que un día lo que descubrió fue el amor, y entonces al cuadrado que era su ciudad se le redondearon las esquinas y se convirtió en un círculo perfecto.
Con el tiempo, ese círculo se volvió espiral y a partir de entonces la ciudad de Sara adoptó muchas y variadas formas: la del desamor, la de las primeras veces, la de las emociones incontrolables, la de los nuevos comienzos, la de las rachas de suerte, la de los cambios vitales y por último la del miedo, en la que llevaba atrapada varios años y que hizo de su ciudad un gigantesco triángulo. Uno en el que siempre se vivía cuesta arriba y con la única meta de alcanzar una cima cada vez más alta y afilada. Una ciudad de imposibles, llena de inseguridades, de anticipaciones, de muros con los que chocaba en cada intento y de retrocesos. Una ciudad en la que las calles olían a fracaso, los trenes no llevaban a ninguna parte y el cielo tenía siempre un tono plomizo. Era sin duda la más complicada en la que había vivido.
– ¿Qué vas a hacer hoy?
Sara se encogió de hombros y siguió escribiendo sin apartar la vista de la pantalla.
– Tú misma, pero algún día tendrás que salir de aquí.
Marc abandonó el apartamento dejando tras de sí el eco de un sonoro portazo. Ella suspiró profundamente y apartó las manos del teclado con un gesto de derrota. Se dejó caer en el respaldo del sofá y levantó la vista dirigiéndola hacia la ventana. Permaneció pensativa unos segundos y al fin, como un cervatillo que se pone de pie por primera vez, retiró el ordenador de sus piernas y se incorporó caminando hacia el ventanal.
Cuando estaba a punto de alcanzarlo, se paró en seco y retrocedió un par de pasos percatándose de su reflejo. Hacía tiempo que vivía sin mirarse al espejo y aquel cristal le mostró una realidad que ya tenía olvidada. Una realidad en forma de pelo encrespado, ojeras marcadas y un tono de piel un tanto enfermizo. Se quedó allí, inmóvil, sintiendo un manojo de punzadas en el estómago. Y tras un momento de titubeo, cerró los ojos y dio un gran paso al frente. Buscó el manillar a tientas, lo giró y abrió la ventana y los ojos de par en par. Un viento frío y seco acarició su cara y le hizo saber que el peligro había pasado. Observó las calles, su vecino paseaba al perro por el camino de tierra que llevaba a la alameda, los domingueros tomaban el vermú en el bar de en frente, y los que simplemente caminaban se encogían de frío deseando que volviese a salir ese sol que te calienta la nuca.
Instintivamente, la mano de Sara fue a parar a su cuello y acarició la parte baja de su cabeza. El sol en su espalda, eso sí que lo echaba de menos. Ese calor que te empujaba por la calle como diciendo venga, que está todo bien.
En ese momento, la expresión en su rostro cobró vida después de mucho tiempo de impasibilidad. Una leve sonrisa dejó ver en su cara un gesto más de incomodidad que de alegría. El ceño fruncido, los puños apretados, la mandíbula rechinando.
Decidida caminó hasta la entrada, se puso una chaqueta y las primeras zapatillas que encontró y salió por la puerta. Eran las que usaba Marc para ir a correr, le quedaban enormes. Llegó al ascensor y apretó el botón de llamada pero enseguida se decidió por las escaleras, si tenía que esperar sería tiempo suficiente para arrepentirse. Bajó a toda prisa tropezándose con las enormes punteras y pisándose los cordones. Cuando llegó a la entrada, respiró hondo, abrió la puerta y echó a andar sin ningún rumbo.
Su respiración era agitada, sus ojos miraban al suelo y sus brazos acompañaban a sus piernas en lo que parecía una marcha militar o una huida después de un robo: rápida pero sin aparentar prisa, tensa pero intentando mantener la calma.
Al cabo de un rato, Sara se paró agotada en una de las calles y se enfrentó a sus miedos.
– ¿Qué queréis de mí? -les preguntó.
– Hagamos un pacto -dijeron ellos-. Si tú dejas de intentarlo, nosotros nos iremos.
Sara se quedó muy quieta, haciendo un esfuerzo enorme por comprender la situación.
– Piénsalo, es la única forma de que cambien las cosas, ya has fallado demasiado -insistió uno.
– Chica, te estamos ofreciendo una salida fácil. O lo tomas, o lo dejas -apremió el segundo.
En ese momento todo empezó a tambalearse, se desdibujaron las formas y se quebró el suelo bajo sus pies partiendo en dos el triángulo en el que se había convertido su ciudad. Sus miedos a un lado del precipicio, Sara al otro.
– Vamos, no hagas el tonto, ¡mira lo que has hecho! -gritaban sus miedos.
Pero ya no había vuelta atrás. Hacía tiempo que Sara había entendido que las ciudades no son estables, que lo que vivimos las condiciona y lo que luchamos las moldea. Así que luchó. Luchó de la única forma que podía hacerlo: lanzándose al vacío y llevándose a sus miedos consigo.
Hacía tiempo que Sara había entendido que las ciudades no son estables, y ese día aprendió que nunca es demasiado tarde para cambiarlas.