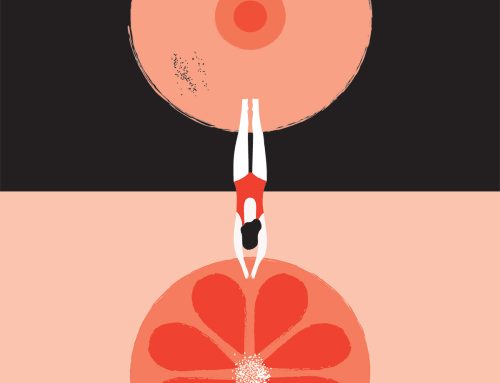Relato: Valentina Mercuri • Ilustración: Elena Mercuri

El chico de las macetas
—He decidido que voy a dejar la tienda. Me quiero ir unos meses a Menorca —suelta él un sábado por la mañana mientras desayunamos un yogur de mango de la misma tarrina, cada uno con su cuchara. Estamos de pie en la cocina, la gata se pasea por la vitrocerámica, detrás de él.
No me deja ni el tiempo de reaccionar para añadirle urgencia al asunto: —He llegado al límite, me tengo que ir por mi salud mental.
Su afirmación me parece desproporcionada y fuera de lugar, pero no digo nada, porque es temprano y por la mañana las palabras se me encallan en las cuerdas vocales, solo pienso en Urano en Tauro y busco paralelismos en los planetas para encontrar una explicación plausible; como es arriba, es abajo. También pienso que siempre he querido un amor como el de la canción que suena de fondo, es mi favorita de las que me dedicó un americano con el que me lié mucho antes de conocerle a él. Pienso qué bonito sería tener un amor dominguero, con el que disfrutar de la lentitud y dejarme contagiar por la pereza.
Pero es sábado, y aunque yo no trabaje, me he levantado para acompañarle y estoy desayunando para que no lo haga solo y le he puesto música para que el despertar sea más dulce y no se piense que en cuanto se vaya volveré a meterme en la cama.
—¿Ah sí? —es lo único que consigo articular mientras freno lo primero que me pasa por la cabeza: ¿Me vas a dejar?
Dejo la cuchara en el lavadero, él sigue raspando la tarrina con la suya hasta que no queda nada de yogur, como si estuviera quitando una capa de pintura de la pared, y yo pienso que nunca le he dicho que ese gesto me irrita profundamente, junto con todo el resto de sus manías.
—Hace tiempo que le estoy dando vueltas, no he querido decírtelo antes porque no sabía si sería viable y no iba a darte un disgusto antes de tiempo.
Al terminar la frase, siento que me empieza a doler la barriga, noto unos pinchazos como si alguien desde dentro me estuviera apuñalando. Dicen que el cuerpo es sabio y que el estómago es nuestro segundo cerebro, habrá que hacerle caso. Aprieto el vientre con las dos manos para contener el dolor e intentar devolverlo de dónde vino.
—Mira, haz lo que quieras. Total la decisión ya está tomada. Pero el trato no era ése. Y lo sabes —le contesto, y mientras pronuncio las frases, me doy cuenta de que pierdo el control de mi voz.
—No hace falta que te pongas así, yo te estoy hablando tranquilamente y tú ya me gritas.
Pienso que ya estamos de nuevo con cómo debería decir las cosas según su criterio, que siempre me hace sentir inestable, como si en seguida perdiera las formas y fuera imposible hablar conmigo.
Pienso que debería ir al lavabo en vez de estar de pie en el medio de la cocina, con los platos de la cena anterior todavía sin fregar que me miran juzgantes, o estirarme en el mármol para lamerme las patas como la gata que tengo delante, haciendo como si lo que estuviera pasando —¿qué es exactamente lo que está pasando?— no fuera conmigo. También podría estar acabando esa novela argentina que me tiene enganchada, porque quiero saber cómo le irá a la protagonista con el chico de las macetas, y porque me hace gracia subrayar las palabras que no entiendo, y mientras leo en voz alta imito los sonidos, pronuncio las sh y alargo las vocales.
No digo nada, pero me miro los pies y pienso que cuando él se vaya me quitaré la laca de uñas roja de los pies, que ya no estamos en verano.
—¿No tienes nada que decir? —le oigo preguntarme, pero yo solo puedo concentrarme en las manchas de café que se han quedado en el trapo de cocina blanco y que pondré a lavar con KH-7 en cuanto él se vaya a trabajar.
Mi barriga se mueve, requiere atención, como la gata cuando quiere que le cepille el pelo. Quizá me esté diciendo que es demasiado temprano para darle azúcar, aunque ya es demasiado tarde para arreglarlo.
—Ya es demasiado tarde para arreglarlo —le paso a él la frase porque me parece que encaja, pero sin tener una idea clara de hacia dónde quiero llevar la conversación. Siento que no domino nada, ni las palabras ni el cuerpo, pero me fijo en la botella de aceite que está a punto de acabar y espero acordarme cuando más tarde vaya a comprar, después de haber acabado el libro, fregado los platos y haberme quitado el esmalte de uñas.
Hago listas mentales —leer, limpiar, comprar— mientras él me mira con ojos indagadores. Pienso que tenemos un problema con los tiempos, y que debería apuntármelo en la libreta fucsia para hablarlo con la psicóloga el martes que viene. La gata se baja de la encimera y sale disparada de la cocina como si quisiera dejarnos privacidad. Puedo oírla exclamando: Ahí os quedáis con vuestros enredos y vuestras brechas.
—Quiero ver si las cosas mejoran.
Pienso que no me está diciendo nada nuevo y que no me quiero meter en un callejón sin salida. Él me mira esperando una señal, mientras tengo un flash en el que mi profesora de danza me endereza la columna con un cojín y en un acto reflejo estiro la espalda de golpe. Él echa el cuerpo hacia atrás, como si se hubiera asustado, y me mira perplejo. Ni en los pequeños gestos nos entendemos, pienso yo. Me gustaría decirle que se le va a hacer tarde si nos entregamos a la discusión, que venga, lo hablaremos en otro momento, pero me empieza a doler más la barriga, ya no puedo aguantar la hinchazón, así que me doy la vuelta y echo a andar hacia el baño, para encerrarme en el único espacio en el que ahora puedo ser yo misma, y no salgo hasta que él deja de llamar mi nombre y oigo el golpe de la puerta al cerrarse.